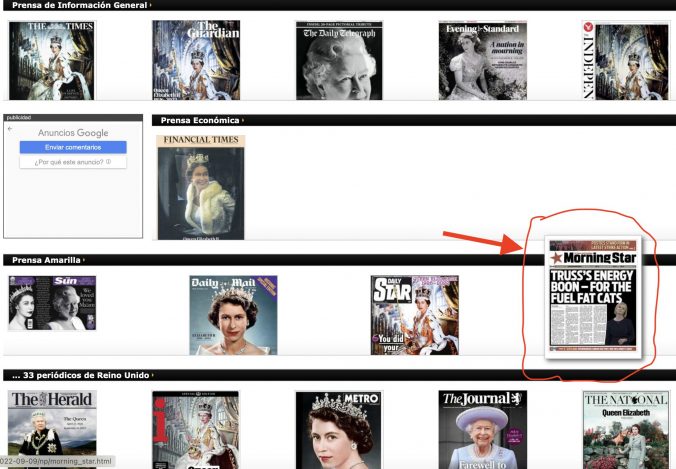Leí el breve artículo donde una colaboradora de Time Out celebra algunos atractivos de la Colonia Americana, básicamente bares, cafés, galerías y la plaza del Expiatorio. También menciona las artesanías que se venden en el camellón de Chapultepec, más bares, y finalmente el Festival Internacional de Cine (razón por la que recomienda venir en marzo). Son tres párrafos rápidos, entusiastas, surtidos con hipervínculos para que el lector complete la información visitando las páginas web de los lugares descritos. El artículo encabeza el listado que la publicación hizo con los 51 vecindarios más cool en el mundo. No se dice explícitamente —no queda claro si los vecindarios están presentados en orden de importancia—, pero, al figurar con el número 1, lo que se entiende es que la Americana está por encima de todos los demás (el número 51 es una colonia de Puerto Vallarta, pero esa distinción ya nadie la peló).
En la introducción del listado, los editores de Time Out explican que, como cada año, encuestaron a miles de habitantes de ciudades de todo el mundo, y que combinaron los resultados con «aportaciones de expertos de nuestra red global de editores y escritores locales». El término cool es algo problemático, estaremos de acuerdo: suele traducirse al español como «genial», pero no es precisamente eso. ¿«Chido» sirve? ¿«Padrísimo»? ¿«Chingón»? No lo creo: tal vez no dispongamos de un equivalente exacto, y, sin embargo, me parece que no es muy difícil hacerse una idea de lo que significa. Con todo, se agradece que los editores precisen qué fue lo que se propusieron identificar: lugares «increíbles», propicios para la cultura y el ocio, con vida animada, accesibles, etcétera. Al final afirman: «Son excelentes áreas para vivir, visitar y quedarse. Son lugares que mezclan lo mejor de la vieja y la nueva escuela. Los lugareños los aman, y tú también lo harás».
Evidentemente, ni los editores ni la redactora del artículo se han resbalado nunca al pisar una vomitada afuera de una cantina en Chapultepec.
Lo cierto es que no tengo razones valederas para objetar las recomendaciones del artículo: para empezar, no conozco la mayor parte de los antros que mienta (lo siento, ya jamás voy a conocer nada parecido: si algún sentido tiene envejecer es dejar de correr el riesgo de meterse a cualquier pocilga). Pero, además, creo que fue escrito con sincera admiración, a partir de los méritos que la redactora le encontró a la Americana. Después de todo, las guías de viaje se hacen así, centrándose en lo bonito, lo divertido, lo que le resulta asombroso al explorador. Al consultar una guía, un turista quiere encontrar resúmenes emocionantes que le faciliten dar con los puntos más interesantes del lugar, para conocerlos en el tiempo limitado de que dispone y de acuerdo con su presupuesto. Una reseña como ésta no es una valoración crítica que contemple aspectos históricos, sociológicos, económicos, etcétera. Y, ultimadamente, el periodismo que se ocupa del ocio (viajes, gastronomía, diversión) tiene un amplio margen para fabricar ilusiones con la materia prima que le suministra la realidad. No mentiras, quiero ser claro; pero sí anhelos, ensoñaciones, fantasías. Así que creo que la elección de Time Out no es atacable, ni mucho menos. ¿Habrá habido, como se ha dicho, un «cabildeo» por parte de empresarios y funcionarios con intereses en la zona para conseguir la mención tan honrosa en este ranking? No creo que vayamos a saberlo, pero tampoco importa demasiado: a fin de cuentas, si fuera el caso, hay estrategias de promoción turística más torpes y menos redituables, como pegarle calcomanías con el nombre de Jalisco al casco de Checo Pérez.
Lo que sí es preocupante es lo que puedan hacer —o dejar de hacer— quienes se cuelgan este «logro», empezando por el Alcalde Lemus (tan cool, él), a quien le encantan estos alardes, que siempre aprovecha en favor de su propio prestigio. Cuando cundió la noticia de que la Colonia Americana era considerada como poco menos que el paraíso en la Tierra, la reacción natural de los tapatíos fue descreer y burlarnos. ¿Con la inseguridad imperante, tanta robadera y tanta matadera? (Se vería rara en Time Out una foto de la Glorieta de los Desaparecidos). ¿Con los cerros de basura, el desmadre insoportable, las rentas de locos, la imparable gentrificación, la proliferación de torres estúpidas y vacías, el abandono desvergonzado de la infraestructura, la constante destrucción del patrimonio arquitectónico, con tanto maldito tráfico y contaminación…? Que, de un tiempo para acá, hayan brotado por doquier cafecitos pretensiosos con meseros mamilas no compensa todo eso. Así que no nos lo íbamos a tomar en serio.
Pero el peligro es que esta declaratoria sirva como pretexto para que se deje de trabajar en la mejoría de las condiciones de vida de la zona… y de toda la ciudad, de una vez: si ya Guadalajara puede presumir que tiene la colonia más maravillosa de la galaxia, ¿de qué nos quejamos? Con semejantes porras, los políticos pueden sacudirse las manos, decir «¡Misión cumplida!», desentenderse y pasar a otras cosas (por ejemplo, su propia carrera), con lo que ello puede repercutir en la asignación de recursos y la vigilancia de que se haga todo lo que hace falta y siempre urge —y que a lo mejor no es tan cool.
J. I. Carranza
Mural, 16 de octubre de 2022.