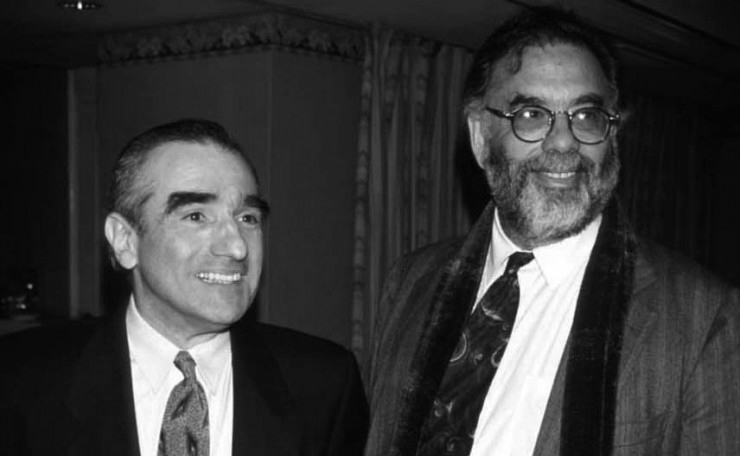De tan predecible que se ha vuelto, podría parecer ya insulso. Pero que no ceje en su limitado repertorio de trucos, que tenga tal fe en sí mismo, que tan decidido esté a no permitir que su entendimiento se nuble por la realidad, todo eso lo vuelve fascinante. Hagamos un lado, por ahora, el perjuicio que causa y las secuelas tremendas que dejará —es difícil, claro: fuera de los muros de Palacio no es sencillo cerrar los ojos ante el desastre—: ¿llegará a haber literatura que aproveche su estampa, sus hechos, la dimensión formidable de sus disparates, las aberraciones que condujeron a instalarlo ahí, la espléndida desenvoltura con que fabrica al vuelo sus mentiras? ¿Hay manera de que una obra supere la creación que ha hecho de sí mismo? Y, en tal caso, ¿qué excesos de la fantasía serían necesarios para ir más allá? ¿O será posible que la imaginación literaria, alguna vez, consiga abrirse camino en las cavernas de su psique —y de la psique nacional— para regresar de ahí con alguna explicación satisfactoria?
Pienso, por ejemplo, en el modo en que Camus aprovechó al emperador lunático (pero no era que fuera sólo un lunático, en todo caso), para indagar a profundidad en la crueldad, la ambición, la vanidad y la maldad pura; o bien en la tradición de los monstruos retratados o urdidos con menos o más saña o voluntad de comprensión por los novelistas latinoamericanos. ¿Dará para tanto, o no pasará de ser emblema de la ridiculez? Yo querría creerlo. Con el país en llamas y vuelto un alarido de terror, lo que ha discurrido es salir a rifar un avión, y ahí está, como billetero, vendiendo los cachitos. Pero lo malo es que, por risible que a algunos pueda parecernos, hay un vastísimo sector de la población listo a gritar: «¡Más respeto!», y a imponer ese respeto al precio que sea.
Y me acuerdo de este pasaje de Gao Xingjian, en un ensayo que escribió acerca de la literatura como testimonio de lo real: «La voluntad popular que transforma el compromiso político en imposibilidad de desobediencia obliga a la sumisión inapelable de todos los miembros de la sociedad y puede conducir la nación entera a la locura».
En ésas estamos, me temo. Y él sigue vendiendo su alucinante lotería.