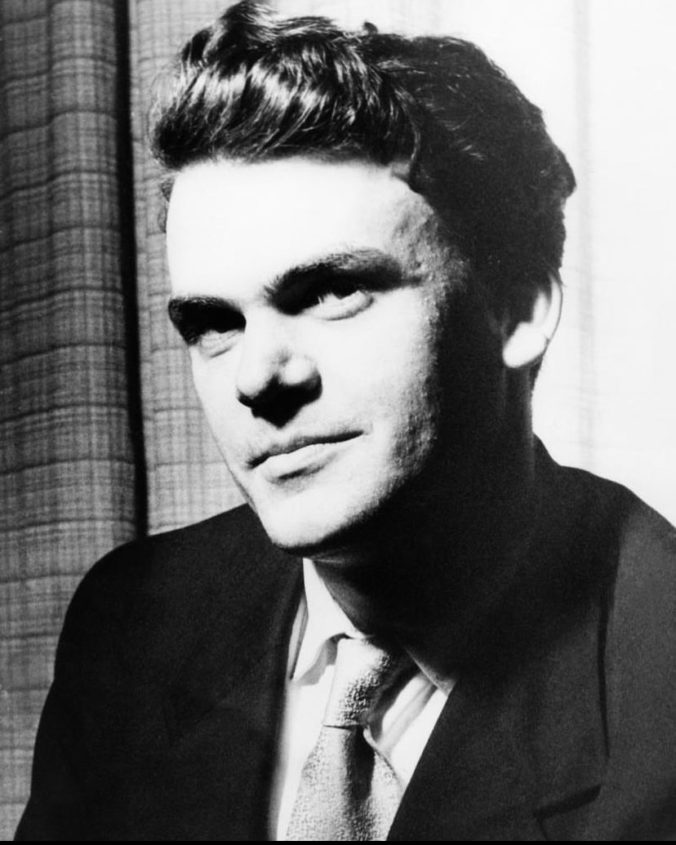Hace algo más de catorce años, cuando Milan Kundera cumplió ochenta, caí en la cuenta de que habían pasado dos décadas desde que leí por última vez una novela suya (La inmortalidad, de 1988). Ya entonces, en 2009, tal alejamiento me pareció inexplicable, y sobre todo injustificable: no se trataba de un olvido definitivo, pues había llegado a disfrutar sus libros de ensayos El telón (2005) y Un encuentro (precisamente de ese 2009), pero sí era un abandono indeliberado, como si me hubiera deshecho de su compañía sin motivo para largarme a quién sabe dónde. Eso: ¿a dónde?
La contabilidad un poco fantasiosa que hago al recrear mis tiempos de lector activo de Kundera me muestra que en un lapso de unos tres años despaché sus seis primeras novelas (La broma, La vida está en otra parte, La despedida, El libro de la risa y el olvido, La insoportable levedad del ser y La inmortalidad), además de los cuentos de El libro de los amores ridículos y los ensayos de El arte de la novela. Poco después fui a una representación de Jacques y su amo, la obra que escribió a partir de Jacques el fatalista, de Diderot: en el Experimental, a cargo de una compañía cuyo rastro jamás he podido localizar —el blanco lunático del vestuario y de la escasa escenografía refulgía sobre fondo negro, y sobre todo recuerdo la desvalida mirada de estupefacción con que Jacques llegó a incluirme en su perplejidad abrumadora—. Tres o cuatro años de leerlo intensivamente y de que me importara mucho. Luego, aquel abandono. Y veinte años después, luego de recordarlo fugazmente, otra vez lo perdí de vista. Hasta esta semana, cuando su muerte me confirmó que no se había muerto.
Al darse a conocer la noticia, tuve la impresión de que muchos lectores de Kundera en las inmediaciones de mi edad pasaron por algo parecido. Era extraño: como tener que asistir al funeral de un maestro cuya influencia pudimos tener por decisiva pero al que incomprensiblemente le dimos la espalda. Alguien aducía que se trataba de un autor, como Cortázar o Hesse, al que sólo podemos tener acceso mientras estamos en la juventud, y que concluida ésta ya no hay forma. No lo creo, y además sospecho que los jóvenes de hoy difícilmente estarán encontrándose con sus libros. Tampoco creo que la causa fuera el silencio casi total que Kundera quiso extender sobre sus últimos años en esta tierra, pues en cierto modo ese apartamiento fue tan contingente como su fama súbita, cuando Seix Barral puso a circular entre nosotros las traducciones del checo de Fernando de Valenzuela, fama que se vio potenciada con la versión fílmica de La insoportable… Más bien he pensado que algo nos distrajo, nos ocupamos en otras cosas, y en el vértigo del presente que atravesamos acabamos extraviando algo sustancial que aquellas novelas nos revelaron.
¿Por qué nos importaba tanto Kundera? Hablo por mí, pero no sólo por mí. Porque sus novelas las leímos como una posibilidad de resistir a los sinsentidos de la existencia, acaso creyendo encontrar explicaciones en los destinos de los hombres y las mujeres que las protagonizan, en las relaciones que anudan y desatan, al constatar la insignificancia de nuestras pobres vidas ante las fuerzas de la Historia y al reparar en las demenciales maniobras con que creemos sujetar esas fuerzas. Kundera, además, ejerció una muy persuasiva crítica del poder (de los totalitarismos, de la tiranía, de la beatería política y de los fanatismos que permiten todo lo anterior) fundada en una consideración eminentemente estética de los excesos del Estado y de las ambiciones de los poderosos, siempre ridículas, aun cuando puedan ser temibles. Toda vileza es una forma de vulgaridad, el horror del siglo es el triunfo del kitsch. Y ante eso, lo que quedaba a nuestro alcance para salvarnos, y para vengarnos de la Historia, era la supremacía del arte: en «El día que Panurgo ya no haga reír», ensayo publicado hace más de treinta años en la revista Vuelta, Kundera profetizó lo que nos esperaba conforme fuéramos desentendiéndonos de la historia del arte (él hablaba del arte de la novela, pero lo que dijo vale para cualquier otra forma): «una caída en el caos donde los valores estéticos ya no son perceptibles».
Recientemente, el novelista terminó de hacer las paces con su tierra —la Historia los había enemistado— entregando su biblioteca personal a su ciudad natal, Brno. Su esposa dijo entonces que la idea de ese gesto se la había dado su amigo Philip Roth, que ya muerto se le apareció en un sueño. Yo recuerdo con especial emoción (y también porque la leí junto con mis amigos) la historia que cuenta Carlos Fuentes en el prólogo de La vida está en otra parte: el viaje en tren que hicieron él, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar para encontrar en Praga a su colega, que los recibió conduciéndolos a un sauna y haciéndolos zambullirse luego en agua helada. Tal vez del conocimiento de esas conexiones, que hoy se antojan irrepetibles, y de aquellas existencias centradas en posibilitar el arte, es de donde se desprendía el encantamiento de saberse leyendo a Kundera, en el tiempo de la juventud remota en que leer —otra vez hablo por mí, pero no sólo por mí— era ir descubriendo qué quería decir aquello de la «otra parte» donde se suponía que estaba la vida. Esa otra parte era aquí mismo, y ésa era la maravilla.
J. I. Carranza
Mural, 16 de julio de 2023.