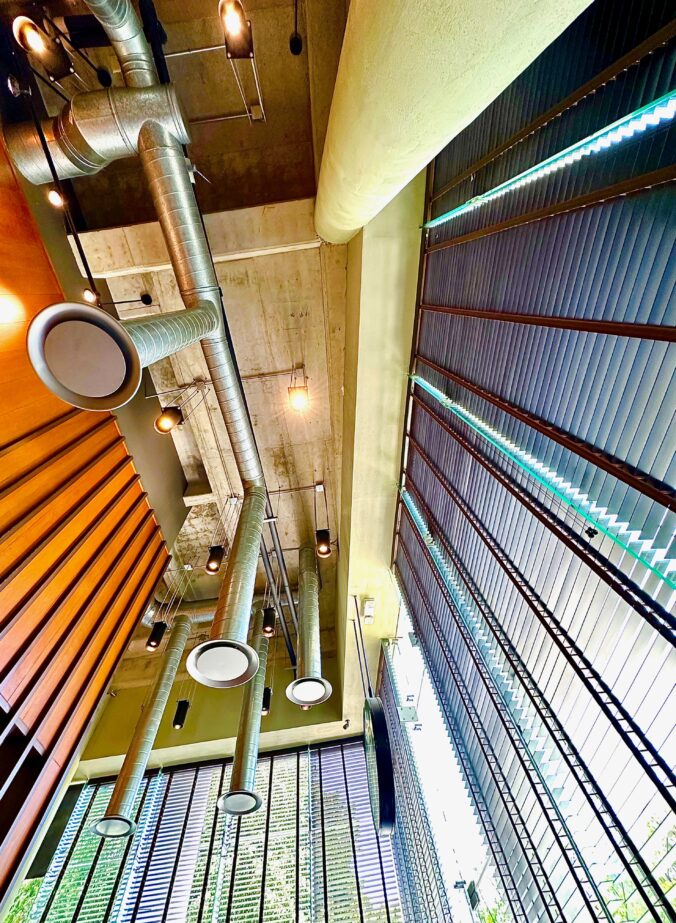El otro día me caí. Una caída más aparatosa que dramática, pues no me rompí ningún hueso, aunque al dar contra el suelo pensé que me había reventado una rodilla; una caída más bien teatral o incluso operática, ya que entoné un lamento sonoro cuando giré para quedar de espaldas, mirando al Sol —una urgencia de dignidad me hizo entender que ese giro atenuaba la degradación sufrida, que permanecer boca abajo no sólo era indecoroso y patético, sino que además parecería más alarmante y catastrófico—. Tantos segundos duré cayéndome que alcancé a imaginar 1) que podría salvarme en el último momento, que sólo habría sido un tropezón; 2) que disponía de tiempo para acomodarme del mejor modo; 3) que el punto 2 era absurdo, no había mejor modo, me golpearía en varias partes de lo que en la nota roja llaman «la economía corporal»; 4) que qué vergüenza con la gente que me veía, y 5) que al menos no iba a romperme el hocico. El rodillazo, al final, fue lo de menos: todo mi peso se concentró en el codo izquierdo, que raspó largamente el cemento de la banqueta y quedó asimismo pelado, con aspecto de camote del cerro, y en el hombro —como que se desacomodó, no he querido pensar mucho en eso.
Llegado a este punto, debo advertir que tengo disponible una justificación para platicar aquí de mi percance, y que esa justificación no es otra que hacer notar una carencia que sufrimos como sociedad y, en lo posible, animar algunas consideraciones al respecto. Hace mucho, una noche estábamos viendo un noticiero y salió un editorialista que dedicó su colaboración a hablar del mal estado de las banquetas en su ciudad. «Otro que se quedó sin tema», me dijo mi esposa, no sin sorna, al tanto de la penosa circunstancia de quienes debemos ocuparnos cada semana de algo que sea de la incumbencia del público. Por eso me la había pensado para venir aquí a hablar del banquetazo que me di: no vaya a parecer que me quedé sin tema… Pero bueno: el caso es que hoy le doy la razón a aquel editorialista: bien está que las banquetas reclamen nuestra atención y aviven nuestra perplejidad y conciten nuestra más pura indignación: por estar estropeadas, rotas o despedazadas, o bien erizadas de irregularidades y filos y bordes, llenas de estorbos y de amenazas, o interrumpidas por agujeros y trampas, o reducidas o inexistentes o asquerosas, resbalosas, encharcadas, untadas de excrementos animales o humanos, etcétera, pueden ser la causa de que uno se caiga tontamente como yo, o más feamente —ni lo mande Dios—, o incluso de que se mate en la caída, y ello por no hablar de los incesantes modos en que dificultan la vida de las personas en sillas de ruedas o de los viejos o de los ciegos…
(Leo, en un artículo del extrañado José de la Colina, que en México se dice «banquetas», y no «aceras» o «veredas», como en otros lados, debido a la costumbre añeja de tomarlas como asiento, frecuentemente para beber un vaso de pulque o un refresco o una cerveza: «bancas públicas y democráticas» para ver la vida pasar).
Pronto un hombre más o menos de mi edad se acercó a darme una mano para levantarme, entre pujidos y con algunos trabajos; un muchacho fue a recoger el audífono que se me salió volando; mientras me sacudía la barriga y comprobaba que no tenía fracturas, vi algunos semblantes consternados. Estábamos en la Vía RecreActiva. Bien me dijo a otro día una amiga: la juventud se extinguió para siempre cuando te caes y ya nadie se ríe, y más bien alcanzas a oír: «Ay, se cayó el señor». Luego de ir cojeando hasta una banca (no banqueta) del Parque de la Revolución para reflexionar sobre mi vida mientras me sobaba, regresé a ver el borde malvado que me tumbó. Tal vez es un punto donde la raíz de un árbol ha levantado el piso, tal vez meramente una malhechura; como sea, algo que nadie se ha preocupado de arreglar.
Entiendo que, con algunas particularidades que varían de un municipio a otro, la responsabilidad del mantenimiento de las banquetas es compartida entre los propietarios de los inmuebles y los ayuntamientos. Pero esa fórmula, que en teoría suena muy cívica, también puede significar que tanto las autoridades como los ciudadanos (propietarios, pero también viandantes en general: todos los que usamos las banquetas) nos desentendemos por igual, visto el estado que guarda la mayor parte de las banquetas tapatías. Da la impresión de que sólo las recién hechas son del todo transitables, y van dejando de serlo conforme pasa el tiempo, como si eso fuera lo natural. El Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara se refiere solamente a lo que debe tomarse en cuenta al proyectar banquetas nuevas o al solicitar permisos para modificar las existentes. Pero ¿a quién le toca en rigor barrerlas, lavarlas, resanarlas, allanarlas, librarlas de hoyancos, ver que se conserven completas? Cuidar, en suma, que se pueda caminar por ellas con seguridad y tranquilidad. A veces, sí, se ven obras de rehabilitación, pero nunca cubren más que unas cuantas cuadras. Y aquel programa llamado Banquetas Libres, del que tanta alharaca se hizo en su momento, ¿en qué quedó? ¿Nomás se extinguió sin pena ni gloria? Uno querría que Guadalajara fuera una ciudad más caminable. Pero parece que las condiciones para que eso sea posible nos tienen sin cuidado.
Ya se me está cayendo la costra del raspón.
J. I. Carranza
Mural, 24 de marzo de 2024.