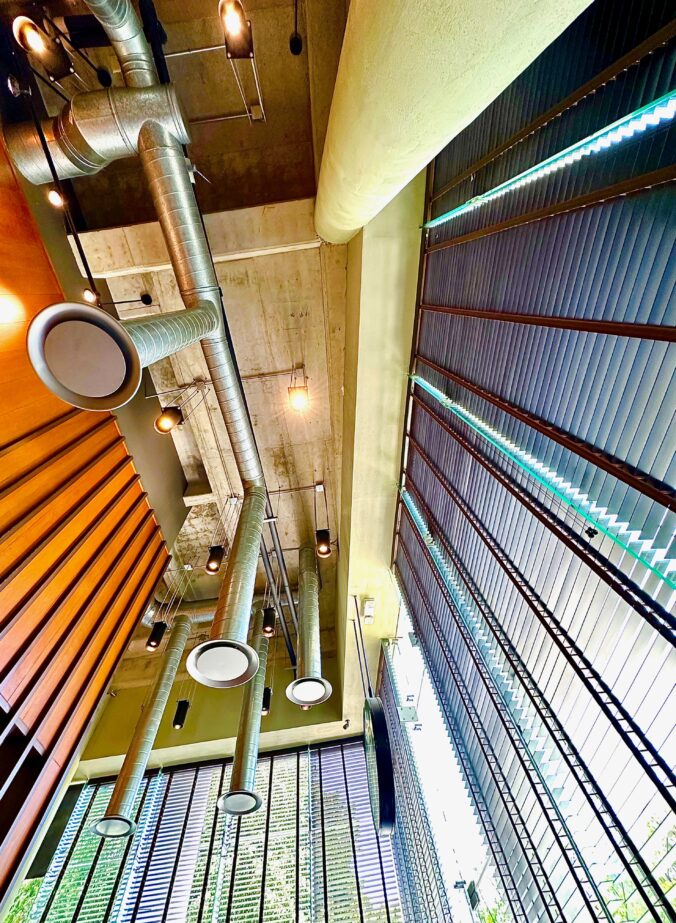Sucede con frecuencia cuando uno está haciendo cola, por ejemplo para comprar las tortillas, para subir al camión, en la dulcería del cine —de las más desesperantes y tortuosas—, en el café —no: éstas son las peores, pues la espera se espesa invariablemente gracias al indeciso que, sólo hasta que llega a la caja, empieza a debatirse entre el latte acaramelado de soya azul y lodo y el macchiato con chía y filtrado con trapo y leche de unicornio—. Sucede también dondequiera que tiene lugar una aglomeración de tamaño regular (las tiendas departamentales con rebajas o ventas nocturnas, en el patio del colegio mientras mamás y papás aguardan el comienzo del festival escolar, frente a la jaula de los changos en el zoológico); en las aglomeraciones mayores, como desfiles, estadios, mítines o balnearios en Semana Santa, es lo natural y por lo tanto no importa.
Y para decir qué es eso que sucede voy a dar un ejemplo. Hace poco, estábamos haciendo cola para entrar al Museo Nacional de Antropología, una mañana nublada, fría, con mocos y jaqueca (yo, quiero decir). Quiso el destino que detrás de nosotros, en esa larga cola donde se forman extranjeros de muy diversas procedencias, y entre ellos japoneses bien educados, sonrientes y silenciosos como lo manda su cultura, nos tocara una familia procedente de Playa del Carmen (aunque no eran oriundos de ahí, como inevitablemente nos enteraríamos), conformada por la mujer gritona, los hijos sorgatones y gritones, el esposo gritón y medio tonto y el amigo gritón con el que se encontraron ahí. Los veinte minutos o más que tardamos en llegar a la puerta tuvimos que enterarnos de todos los pormenores irrelevantes de sus vidas taradas y de sus aventuras insípidas (era una familia fresa, en el trance de acomodarse a su reciente mudanza de regreso a la capital), gracias a sus voces abocinadas por la tremenda importancia que se daban a sí mismos. A los mocos y a la jaqueca tuve que sumar el pitido con el que acabó aturdiéndome aquella gritería, y sólo se me quitó hasta que pasamos frente a la Coatlicue, me hizo el milagro tal vez.
No es condición, para la ocurrencia de este fenómeno, que sus protagonistas formen un rebaño: gracias a la omnipresencia de la telefonía móvil, basta que un cretino tenga urgencia o se enfade o se ponga histérico o eufórico (con carcajadas incluso) para que se olvide de que el mundo existe y eleve el volumen de su vociferación como si estuviera solo en medio de un llano. Y el egoísmo, porque de eso se trata, también gracias a la tecnología puede manifestarse también en variantes en las que la voz del egoísta es remplazada por la de sus aparatos: el otro día estaba yo en una biblioteca, lugar donde se supone que uno dispondrá de la quietud suficiente para hacer lo que ahí va a hacerse. Pero no: una joven, desentendida de la posibilidad de usar audífonos, tenía la computadora a todo volumen, me pareció que mientras veía una serie o una película, sin importarle en lo más mínimo que otros necios compartiéramos el mismo espacio tratando de estudiar o leer.
Leí hace poco algo acerca del alto concepto en que se tiene en Japón al silencio, o, más concretamente, a la producción deliberada de silencio entre los individuos y aun en las multitudes, como una forma de asegurar las mejores condiciones para la concordia y la evitación de conflictos. A partir del respeto y la consideración por los demás como un principio inquebrantable, esta práctica cotidiana, asentada entre la mayoría de la población, es, además de una garantía para la paz, una sofisticada forma de entendimiento y comunicación en la que sobran las palabras, y tiene que ver también —aquí la cosa adquiere tintes religiosos o místicos— con la propiciación de cierta iluminación… Pero, bueno, no vayamos tan lejos: ya con que uno pueda escuchar sus propios pensamientos debe de ser suficiente para agradecer semejante disposición del espíritu colectivo.
Ahora mismo que escribo esto, algún ingenioso con iniciativa ha dispuesto colocar unos altavoces afuera de una tienda (estoy en un café, en un centro comercial), seguramente con el objetivo de atraer más clientela gracias a los pujidos de no sé qué cantante que ha de estar de moda, yo qué sé. En el café mismo hay música a un nivel bastante fuertecito —la eligen los empleados, supongo, lo cual es triste porque se trata solamente de música inmunda—, y, encima, llegó una pareja con niño chiquito (un año y medio, pongamos), frenético y de los que pegan chillidos de la nada, o acaso encantado por haber descubierto el eco que se hace en este lugar: por supuesto, no lo van a hacer callar: el papá, de cachucha echada para atrás, está absorto en la pantalla de su celular con la boca abierta, la mamá también, aunque ella al menos sí cierra la boca.
Me acordaba aquí, la semana pasada, del ensayo «Esto es agua», de David Foster Wallace, y hoy lo recuerdo de nuevo porque ahí habla de la «falla original», que consiste en creer que uno es el centro del universo. ¿Se puede remediar, esa falla? Tal vez empiece por callarse. No sólo aquella vez en la cola de Antropología: yo quisiera que en el mundo entero (quiero decir, como cualquiera cuando dice «el mundo entero»: el que me toca atravesar todos los días) fuéramos más japoneses. O japoneses del todo, y para siempre.
J. I. Carranza
Mural, 25 de febrero de 2024.