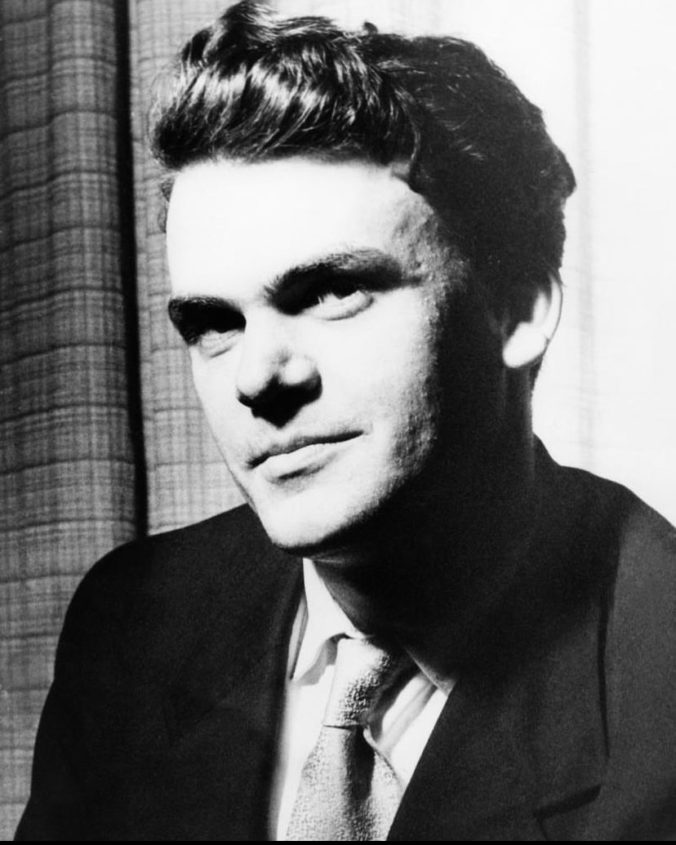«I got a song been on my mind…». Hacia mediados de los años ochenta, las transmisiones de la estación tapatía Stereo Soul concluían, cada noche, con un mensaje del locutor Juan Olvera que daba paso a la canción «Crunchy Granola Suite», de Neil Diamond: una pieza de rock grabada en vivo en 1971 y cuya fuerza funcionaba de un modo misterioso para clausurar la jornada y conducirnos invencibles a la expansión magnífica del silencio nocturno. O algo así me parecía a mí, que por entonces estaba en el tránsito de la secundaria a la prepa y me había aficionado a aquella estación, desaparecida en 1999 y jamás igualada por ninguna otra en el cuadrante tapatío —o algo así me parece a mí—.
Es muy extraña, la letra de la canción: una oda a la granola, literalmente. Pero entonces yo no sabía inglés, así que me bastaban los guitarrazos y la voz rasposa de Neil Diamond para entender algo vital, aunque no supiera de qué se trataba. Hace unos días volví a dar con ella: la busqué luego de toparme con un video desolador y hermoso en el que el compositor, retirado hace ya rato debido al Parkinson, reaparece a sus 82 años para subir a un escenario y cantar junto al público «Sweet Caroline»: da la impresión de que la música triunfa momentánea y milagrosamente sobre la enfermedad. Sobre el tiempo. Y en esas búsquedas y esas reconstrucciones de la memoria estaba cuando me llegó la noticia de la muerte de José Agustín.
Como me pasaba con la canción-rúbrica de Stereo Soul, no entiendo cabalmente de qué se trata, pero de algún modo sé que ambas cosas están relacionadas. Será porque hay músicas y hay lecturas que nos configuran de modo irremisible, y eso ocurre por lo general cuando pasamos por cierta edad, seguramente en las inmediaciones de la que yo tenía a mediados de los ochenta. En todo caso, pronto me hallé contemplando, con alguna ironía y alguna compasión, al muchacho que yo era entonces, en el trance de dejar ya muy atrás la infancia para llegar quién sabe a dónde, provisto sólo de ignorancia y azoro. Y lo que pensé fue que, en las relaciones profundas que entablamos con nuestras lecturas más significativas (y con las músicas, desde luego), el azar adquiere, a la postre, forma de destino: por casualidad encontraste un libro o una canción sin cuyo influjo tu vida habría sido impensablemente distinta.
Lo llamativo, en el caso de José Agustín, es que sus libros estuvieran en el camino de tantos lectores y surtieran tan parecidos efectos, razón por la cual se puede comenzar a explicarlo como un escritor que supo condensar determinadas ansiedades, ilusiones y posibilidades de la existencia que esos muchos lectores no habíamos advertido sino hasta que las descubrimos en las historias que imaginó. Pienso, principalmente, en las revelaciones contenidas en De perfil, esa novela que es preciso leer cuando uno tiene una edad aproximada a la de su protagonista (la que yo tenía cuando oía Stereo Soul) —«es preciso», digo, sin más fundamento que mi propia experiencia, pero todo lector lo único que tiene consigo es eso, el recuento de sus íntimos e incomunicables deslumbramientos—: la historia de un muchacho que va reconociendo la realidad en que está instalado al mismo tiempo que los recursos a su alcance para subvertirla, y que sobre todo va percatándose de quién se supone que es él mismo.
Ahora bien: más que las peripecias, los desengaños y las decisiones del protagonista ante los acontecimientos que vive o presencia, lo que fundamentalmente importa en su historia es el lenguaje con el que ese reconocimiento va desenvolviéndose: las palabras que utiliza para dar cuenta de sus aventuras, de sus pareceres, de sus perplejidades. Y ése es, quizás, el hallazgo artístico cardinal de José Agustín, y al mismo tiempo el hallazgo decisivo de los lectores de De perfil —pero también de La tumba, y de Se está haciendo tarde (final en la laguna), y de seguro también de Ciudades desiertas, al menos—: un uso libérrimo del lenguaje que no habíamos sospechado que fuera posible. O, para decirlo con más lealtad a lo que nos ocurrió con esa lectura: la demostración, inesperada, imborrable, de que la libertad está hecha de palabras. Por eso, luego de aquella lectura, ya nada volvió a ser igual.
A propósito usé el pretérito perfecto simple, «ocurrió», «volvió», pues ignoro si a un lector que hoy tenga 15 o 16 años le sucederá lo mismo que a mí y a otros nos pasó cuando tuvimos esa edad entre mediados de los sesenta y mediados de los ochenta y cayó en nuestras manos De perfil. El motivo de mi suspicacia es obvio, creo: los desconciertos que el mundo desplegaba ante nuestra juventud y nuestra indefensión no pueden ser los mismos que aguardan a los jóvenes de hoy. Tal vez las aventuras del anónimo protagonista de la novela hoy se juzgarán como ingenuas o incomprensibles, habida cuenta de lo imbricadas que están con el tiempo histórico habitado por ese protagonista. Pero supongo que es algo irremediable, y por lo mismo no importa. En todo caso, y como observó el escritor Luigi Amara, «En los adioses a José Agustín, la imagen que más se repite es la de las puertas que abrió y que dejó abiertas». Así que hablo por quienes pasamos por esas puertas, que es de lo único que sé.
«Tengo una canción en la mente…». No sé qué signifique, pero al mismo tiempo sí sé.
J. I. Carranza
Mural, 21 de enero de 2024.