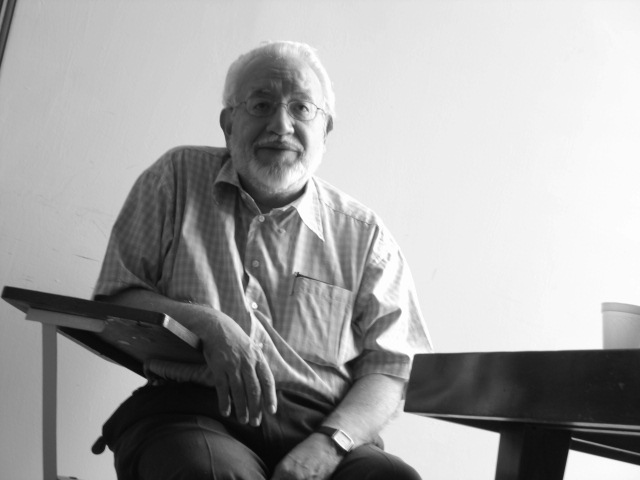Empezó el viernes 13 de marzo de 2020. No sé, sin embargo, si ese día fue el último de las clases o el primero del encierro. Yo había estado frente a mi grupo en la universidad el jueves 12, y seguramente mis estudiantes y yo confiábamos en que volveríamos a encontrarnos el martes 17, luego del asueto del 16 (Juárez). O no teníamos por qué confiar: dábamos por hecho que así sería, con la sencilla certeza que infunde a lo que vivimos el decurso de lo cotidiano. Pero no volvimos a vernos. Las clases de mi niña, en tercero de primaria, también se interrumpieron, y tampoco volvió a ver a sus maestras ni a sus amigos. Por alguna razón —acaso la sencilla ignorancia de lo que vivimos en el decurso de lo cotidiano— , todo este tiempo he creído que ese viernes 13 la niña ya no fue a la escuela, pero lo más probable es que yo la haya llevado por la mañana, que su mamá o yo o ambos la hayamos recogido poco después de las dos de la tarde, que también hayamos creído que después del lunes feriado íbamos a seguir en lo que estábamos… Pero ¿antes de ese viernes Alfaro había mandado que se suspendieran las clases? ¿O fue ese mismo día? ¿O fue en algún momento del fin de semana (asueto anexo), y amanecimos el martes ya sin acceso a nuestras rutinas?
(Ah, Alfaro: sus desplantes enjundiosos con los que parecía convencido de que la realidad iba a obedecerlo dócilmente; cómo dispuso que los jaliscienses nos adelantáramos al avance de la peste y nos recluyéramos dos semanas —según él iban a ser solamente dos semanas— antes que el resto del país para tomar ventaja —y esa ventaja sólo existía en su imaginación ignorante y ensoberbecida y ridícula—, y cómo luego iba prolongando el plazo del encierro como si negociara con el virus y fuera dándole prórrogas, lamentable y patético).
El viernes 13, como sea, todo paró y todo empezó. Muchas personas que sufrieron manifestaciones agresivas del contagio y sobrevivieron han referido que una de las secuelas, por lo visto perdurables si no es que vitalicias, es una suerte de neblina que dificulta distinguir la memoria de días, de semanas, de meses que se pierden, aparentemente sin remedio; también aparta o escamotea, esa neblina, palabras y conceptos que antes estuvieron siempre al alcance y eran manejables sin problema alguno, u ofusca la inteligencia al querer abastecerla con nuevos conocimientos, o confunde e imprime una suerte de irrealidad a la vivencia del instante… Creo que, en alguna medida, la especie humana en su conjunto sigue atravesando una neblina parecida —o es la misma—, pues de proponérselo resulta muy complicado o imposible recrear, con el solo recurso de la memoria, lo que empezó cuando paró todo. Tenemos, sí, vivencias imborrables, la mayoría tristes o dolorosas o aterradoras o desoladoras, consecuencias directas de nuestro miedo y del asombro que se refrendaba día a día ante la magnitud de nuestra fragilidad y nuestra indefensión, como individuos y como sociedad. (Para mí, la peor de esas vivencias fue cuando tuve que ir decirle a mi mamá, sin quitarme el cubrebocas y temeroso de estar poniéndola en riesgo, en noviembre —¿u octubre?— de ese primer año, que mi hermano se había muerto en el hospital adonde lo llevaron sus hijos, contagiado, para no volver a verlo. Ni ellos abrazaron a su papá ni yo pude abrazar a mi mamá al decirle, tampoco cuando asistió al funeral desde mi iPad, tampoco muchos meses después que siguió tramitando el duelo en la soledad infranqueable de su casa). Pero a la par de todas esas vivencias hay también una profusión de impresiones soñadas o entrevistas en una suerte de delirio o fiebre que se prolongaba insensiblemente a lo largo de meses y más meses y no parecía tener fin: qué hacíamos, cómo arrancaba cada día y cómo terminaba, de qué hablábamos, cómo nos entreteníamos, qué leímos (en verano de aquel año yo leí La montaña mágica, de Mann, y el balcón de nuestro departamento daba al valle de Davos y enfrente estaban los Alpes y el silencio de la ciudad era el mismo del sanatorio donde convalecía Hans Castorp y no sé qué tanto de eso soñé ni qué tanto ocurrió en serio). Rompecabezas, juegos, estiramientos, los millones de horas que pasamos conectados (así volví a estar con mis alumnos, mi niña con sus amigos y con esas heroínas angélicas que fueron sus maestras). Cada noche, al apagar las luces, yo veía a lo lejos las ventanas iluminadas del edificio de las Suites Bernini: llegó el momento en que creí identificar mensajes cifrados en la disposición de esas ventanas, premoniciones o advertencias. Y sabía que yo era el elegido para comprender eso que me decían y que sólo yo sabría. A otro día, el encierro continuaba.
Las noticias: en el mundo y en la ciudad, el imperio imparable de la muerte. Los hospitales, los miles de tumbas excavadas previsoramente en los cementerios, la cacería de tanques de oxígeno, las imágenes de los pueblos que iban quedando desiertos, las grandes metrópolis vaciadas, las incontables formas del disparate que fue haciéndonos improvisar el temor, los millones de historias, las esperanzas y las oleadas que nos azotaban. Mi maestro David Huerta me decía, angustiado, como si hablara de una maldición bíblica: «¿Qué es esto que nos cayó encima?».
Hace cinco años. Y de algún modo, también, es como si nunca hubiera pasado.
J. I. Carranza
Mural, 9 de marzo de 2025.