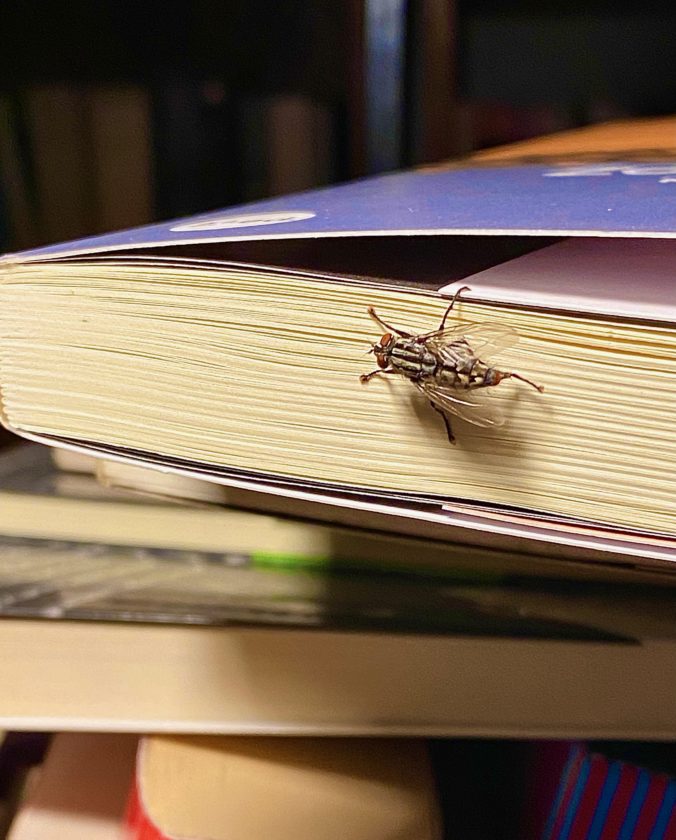Tarde, como por lo general va ocurriéndome con todo, descubro las plataformas de streaming de libros. Seguramente la mayor parte de mis lectores —gente de razón, bien informada, actualizada— sabe ya qué es eso, pero por si hay alguien que aún no se entere, son empresas como Netflix y similares, sólo que con libros en lugar de películas y series. (Y no nomás libros: también cómics o pódcasts o audiolibros, pero ese universo sigue resultándome ajeno). No son bibliotecas ni librerías, aunque uno hace en dichas plataformas más o menos lo mismo que se hace en unas y otras, con la diferencia de que no adquieres los libros ni te los prestan. ¿Se alquilan? No sé si sea el verbo correcto… Lo mismo que Netflix y similares, el acceso se obtiene mediante el pago de una suscripción que pone a tu alcance todo el catálogo; la diferencia con otras vías de distribución de libros electrónicos es que no te quedas con ellos (aunque ahí siguen para cuando los necesites). Bueno, el caso es que yo sabía, sí, de su existencia —Bookmate, la que empecé a usar, se fundó en 2010—, aunque no me había asomado a ver qué pasaba ahí. Y ya fui, por fin.
(Reparo en que el párrafo anterior cobró forma a partir de una especie de culpa o vergüenza por llegar tarde adonde, se supone, ya todo mundo tuvo que haber llegado. Como si importara llegar antes a nada. En general, la acumulación de años vividos va aligerándonos de las prisas por ser pioneros, por ganar carreritas ociosas, y habría que apreciar cómo nos vemos así librados de ansiedades infructuosas, a salvo de cargar con más frustraciones que las que ya de por sí nos esperan camino de la tumba).
Y fui más bien por casualidad, porque hace unos días, cuando se presentaron los preliminares de lo que traerá la Unión Europea a la próxima edición de la FIL, mi amiga @Ana_Luelmo, gran lectora, publicó en un tuit la «estantería» que ha venido haciendo, precisamente en Bookmate, con libros de autores europeos a cuyo juicio vale la pena leer. Entiendo que esta publicación tiene el propósito de animar a quien explore esa «estantería» para que se ponga en sintonía con lo que pasará en la FIL. Pero también —y creo que aquí está lo mejor del asunto— advertí, o quise creer, que el gesto de compartir así los hallazgos y las recomendaciones, tan natural entre las personas que leen, se ve facilitado y, por así decirlo, potenciado gracias al funcionamiento de la plataforma, que brinda herramientas para que quienes leemos nos encontremos y compartamos. Cosa que no necesariamente pasa, o no de modo tan espontáneo, en una biblioteca ni en una librería (ni en una feria del libro, si a ésas vamos).
Total, que ahí me la he pasado. Casi enseguida me suscribí (el costo por mes es el de un café y una dona en un lugar someramente mamuco), empecé a «seguir» la «estantería» de mi amiga, fui ya armando las mías. Y me puse a leer.
Ahora bien: como no hay felicidad sin angustia, resulta que justo la semana pasada, en casa, mandamos a hacer un librero bastante monstruosito, por sus dimensiones, con la esperanza de poner al menos una solución provisional al caos derivado de la proliferación incesante de libros que han ido amontonándose donde no deben: en cualquier rincón, sobre y debajo de muebles y mesas, en el suelo, torres cada vez más temerarias. Lo peor es que ese caos hace que la biblioteca sea inmanejable: estamos llenos de libros, pero como no sabemos cuáles son ni dónde están, es como si no tuviéramos ni uno solo. El librerote encargado, de pared a pared y del piso al techo, nos ilusiona pensar que va a ayudarnos a imponer el orden que ya desesperó a todos los demás libreros que hemos ido amontonando. Pero lo inquietante del asunto es que fuera justamente eso lo que se nos ocurrió, abrir espacio para más libros, antes que ninguna otra solución: por ejemplo deshacernos de todos los que no nos hacen falta, los odiosos o los vergonzantes, los inservibles o los deteriorados, los infames o los repetidos, los que nadie sabe de dónde llegaron o aquellos cuyas materias son impenetrables, los indescifrablemente exóticos, los feos y los malos y los que nomás estorban, los que han permanecido retractilados a lo largo de los años porque jamás nadie va a abrirlos… No, ni nos lo planteamos. Ni tampoco, desde luego, nos pasó por la cabeza dejar de acumular más.
Por lo mismo por lo que cada vez más frecuentemente llego tarde a las novedades, ahora pienso que difícilmente acabaría por mudar del todo mi vida lectora al streaming: para qué. Como dice la canción que canta Bob Dylan, «Why try to change me now?». Además, está el encanto imprescriptible de la materialidad de la experiencia: esa justificación sentimental o sensorial de quienes nos aferramos a pasar una tarde curioseando en una librería o a visitar con toda calma una biblioteca para ver qué descubrimiento nos está deparado. (Pienso sobre todo en las librerías independientes, pues las grandes cadenas están cada vez más atestadas de basura y las novedades que tienen son las mismas que puede uno hallarse en Bookmate o similares, y pienso también en las bibliotecas públicas, que es adonde habrá que ir a refugiarse cuando llegue el fin del mundo, porque ahí ese fin no va a llegar). ¿Y se podrá alternar una vida y otra? Confío en que sí.
El carpintero, pues, ya está manos a la obra. Chamba no le va a faltar.
J. I. Carranza
Mural, 2 de julio de 2023.