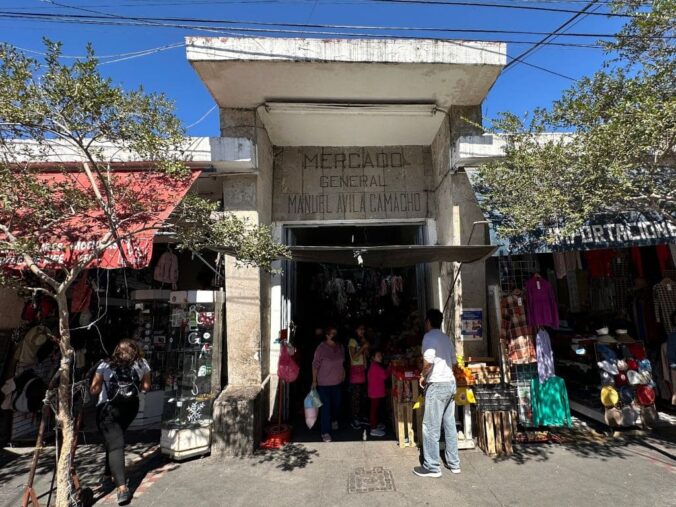De la noche a la mañana, el terreno donde había una finca de «valor patrimonial» queda momentáneamente ocupado por una montaña de escombros. Es casi imposible asegurar que hubo una demolición: tan rápida fue, tan silenciosa, tan subrepticia, que parece obra de maquinaria fantástica o de una intervención sobrenatural. Donde se alzaban las formas distintivas de la finca, su singularidad y por lo general su gracia, hay ahora solamente un repentino vacío, un cambio que ya empieza a ser ominoso debido a que no parece haber justificación válida para la destrucción. La finca sostenía buenas relaciones con el paisaje, contribuía con su presencia a las condiciones elementales de armonía que todo paisaje urbano necesita para ser, al menos, vivible, y con frecuencia también querible y aun entrañable. Era una casa, además, a partir de cuyo carácter evidente podían colegirse una historia y sus acomodos sucesivos a los inevitables cambios que trae consigo el paso del tiempo. Al principio, naturalmente, su función consistió en acoger las vidas de quienes la habitaban, e incluso ese propósito explica la configuración original que tuvieron sus espacios. Luego, esos espacios sirvieron a otros fines: donde antes se dormía o se leía o se comía o se oía música o se veía la tarde, ahora había escritorios, archiveros, divisiones provisionales que multiplicaban o reducían las superficies, luces inclementes u hostiles donde nunca antes las hubo, aguas redirigidas o clausuradas según las necesidades nuevas de los nuevos ocupantes, etcétera. Se hizo después lugar al fuego y al trajín de una cocina, o a las noches y sus caos que debería hacer caber ahí un antro (o a un almacén o a una fábrica o a cualquier uso indiscernible y cada vez más alejado de los que podrían tener esos muros y esos techos y esas ventanas y el breve jardín circundante), y así, poco a poco, las cirugías menores y mayores fueron desfigurándola y estrangulándola. Alguna vez, con suerte, alguien llegó que atinó a restituirle alguna dignidad y algún decoro. Pero acabó venciendo el abandono y llegó el día en que la casa únicamente les importó a quienes habrían de derribarla.
Lo de «patrimonial», entonces, que tienen las fincas en una ciudad como Guadalajara, sólo puede tomarse en su sentido estrictamente monetario: una finca es patrimonio por la suma en que puede venderse, y se termina vendiéndola para que desaparezca: en aquel terreno vacío que surgió de súbito inmediatamente se practicará un abismo brutal para que desde él se alce una torre, también en cuestión de instantes, pletórica asimismo de vacío. No es difícil imaginarlo: la finca fue al principio de la familia que la mandó construir; los integrantes de esa familia fueron dispersándose, luego muriéndose, y quien acabó viéndose al fin con la propiedad resolvió —se diría que inevitablemente— deshacerse de ella, vendiéndola al mejor postor antes que proponerse nada para mantenerla viva —ni siquiera rentarla, con la cantidad de problemas que ello acarrea—. La historia y los significados de la existencia de esa casa acaso sólo tuvieron valor para quienes vivieron en ella, para quienes tuvieron algo que ver con ella por cualquier razón en sus diferentes etapas. Pero no para la ciudad, que ha dejado que la tiren y que esa historia y esos significados se revuelvan con el escombro, y que ya la ha olvidado, por más que diga que la recuerde. Con recordar nada se gana, conservar cuesta y nada reditúa, a nadie le importa esa casa que tumbaron, si además ya estaba desde hace tiempo asolada por el descuido y era madriguera de malvivientes, una excrecencia indeseable.
No hay gran misterio: las casas que se derriban todos los días en Guadalajara, y que poseen relevancia arquitectónica, urbanística e histórica, caen porque a sus dueños así conviene y porque la sociedad tapatía no tiene el mínimo interés en que se mantenga en pie. No se le ocurre para qué podrían servir, como no sea para estorbar o para que sigan cayéndose y emporcando el entorno; quienes pueden sacar alguna ganancia, aprovechan en cuanto se presenta la oportunidad de vendérsela a quienes están levantando el paisaje absurdo de edificios deshabitados en las zonas que supuestamente van volviéndose así más apetecibles. ¿Lo lamentaremos, alguna vez? No parece probable: esta sociedad, olvidadiza y desaprensiva, es negligente al punto de dejar que sus destinos los conduzca una caterva de individuos ignorantes y mezquinos y codiciosos y mendaces, de manera que está coludida con la comisión de estropicios y con el deliberado y sostenido arruinamiento del pasado del que proviene.
Cerca del terreno donde hoy está la montaña de escombros, en el espacio de cuatro cuadras, hay al menos tres casas tan formidables como la que acaban de tumbar. Una es una notaría; en otra hay un café (no se ve que vaya a durar mucho). La tercera ya está sola, grafiteada y con las ventanas reventadas. Las tres debieron de ser bellísimas en su tiempo. Ya sabemos en qué orden van a ir desapareciendo. Había dos más, hasta hace poco: hoy hay un Oxxo en el lugar de una, una torre desierta en el de otra. Hay también un baldío enorme que ha permanecido ahí por años, como un elocuente emblema de la más estúpida codicia: ni levantaron nada nuevo, ni lo pueden vender, ni sirve para maldita la cosa.
J. I. Carranza
Mural, 25 de enero de 2026.