-
Maldonado

No hace mucho descubrí que el vigilante de una librería a la que suelo ir era idéntico a Maldonado. El descubrimiento cobró forma de súbito, un día que llegué y el vigilante me dio la bienvenida y me ofreció gel. Desde entonces no pude dejar de preguntarme: ¿Es Maldonado? Tengo tantas razones para creerlo como para no creerlo: ninguna.
Habré visto por última vez a Maldonado hace unos treinta y siete años, cuando salimos de la secundaria técnica. Estábamos en el taller de Torno. Casi cuatro décadas vuelven casi indistinguibles los recuerdos de lo que antes fue cotidiano, empezando por la dificultad de hacer corresponder los rostros con los nombres. Los primeros son más persistentes que los segundos: rasgos y gestos que preservamos con nitidez aunque ignoremos a quiénes pertenecieron. Los nombres, en cambio, se traspapelan, acaso porque fueron siempre más prescindibles que los individuos que los portaban. Cuando creemos reconocer una cara, nos preguntamos enseguida dónde la hemos visto, y sólo si damos con este dato obtendremos pistas para reconstruir nuestro vínculo con esa cara, y si el vínculo fue lo bastante significativo llegará el nombre para certificarlo: ¡Claro, tú eres Maldonado, de la secundaria, del taller de Torno!
En mi hallazgo, misteriosamente, di a la vez con el lugar y el nombre. El portador de éste, sin embargo, no tenía la importancia de ciertos amigos o ciertos profesores cuya impronta en mi recuerdo sería más duradera. Pese a ello, puedo rehacer con todo detalle la estampa de un muchacho achaparrado y movedizo en las filas delanteras de pupitres, mientras el profesor daba la parte teórica de la clase —luego pasábamos al taller propiamente dicho, para operar los tornos, las fresadoras, los taladros, los esmeriles, o para ocupar nuestro sitio delante de los tornillos donde desbastábamos y pulíamos piezas de fierro dulce con limas y lijas de agua—. Aunque fuéramos uniformados —camisa blanca, pantalón y bata de trabajo en color beige, zapatos negros—, lo diferencio del resto del grupo por su estatura, pero también por un dejo de insolencia en los ojos grandes y bromistas, y sobre todo por su voz, nasal, burlona: la voz del payaso de la clase. Le veo una cicatriz sobre el pómulo, un rizo indócil en la frente como indicio de su carácter atrabiliario. Y pienso ahora que en su conducta privaba un deseo desesperado de divertir: la socarronería con que buscaba las risas del grupo, las muecas que subrayaban sus gracejadas, su propia risa, algo desamparada si no hallaba eco. No dudo que el profesor no lo soportara. Era un compañero desagradable.
O, en todo caso, a mí me parecía desagradable. Yo tenía, naturalmente, mis amigos, el pequeño enjambre de quienes nos procurábamos, tácitamente en guardia ante los otros enjambres que hacían lo propio. En la secundaria vamos afiliándonos más soberanamente con quienes mejor nos parece: por la espontaneidad con que nos entendemos, porque descubrimos cómo reír en compañía por los mismos motivos o atribularnos también en compañía. Así que si Maldonado me resultaba desagradable era, sobre todo, porque no formaba parte de mi enjambre. Sus muecas y sus chistes sin gracia me causaban una mezcla de perplejidad irritada y desdén: yo prefería no llevarme con él. ¿Tenía él sus propios amigos? Quiero creerlo, pero no acierto a ubicarlos. Los imagino tolerándolo apenas, celebrándole alguna ocurrencia, quizás ensañándose al alentarlo en su papel de bufón, y enseguida desentendiéndose y dejándolo solo. ¿Y qué pensaba él de mí? Cómo saber si pude inspirarle la perplejidad y el desdén que, treinta y siete años más tarde, veo que se resolvían en un sentimiento horrible: lástima.
Tal vez, de haber obrado el azar de otro modo, habríamos podido entendernos. A fin de cuentas, éramos más parecidos que diferentes, empezando por nuestra edad y por el desvalimiento propio de quienes atraviesan esa etapa, por nuestra pertenencia al mismo presente en el que nos internábamos sin saber muy bien qué hacer, como no fuera adivinar qué se esperaba de nosotros. Íbamos siendo librados a la relativa independencia de una adolescencia que cobraba forma en los rituales de la secundaria y en la transgresión de dichos rituales. Ambos teníamos que pasar por similares constataciones de nuestras respectivas individualidades, camino de las alegrías o las desdichas que fueran a tocarnos, y eso nos igualaba de un modo que, pasado tanto tiempo, ahora me parece conmovedor. Éramos apenas un par de variaciones del mismo niño en trance de dejar de serlo, tan solos e ignorantes y azorados como el resto de nuestros compañeros.
El vigilante de la librería desapareció hace algunas semanas; habrá renunciado o lo movieron a otro lugar. O habrá muerto. ¿Era Maldonado? Seguramente ya nunca lo sabré. Pero he quedado pensando esto: la memoria sólo sabe operar según los juicios que vamos haciendo sobre los demás. Tal vez, sí, durante el trecho que recorrimos juntos, Maldonado fue el individuo desagradable que recuerdo que fue. Pero, cuando dejamos de vernos, quién sabe en qué se habrá convertido. Y el hecho de que siguiera siéndolo en mi memoria acaso signifique que nadie merece nunca nuestro olvido, pero menos merece nuestro recuerdo. Ojalá que yo me encuentre por completo borrado del suyo.
J. I. Carranza
Mural, 7 de mayo de 2023.
-
El Licenciado

¿Eran previsibles las reacciones al suicidio del Licenciado? Tal vez no tenga sentido planteárselo así, en vista de lo imprevisible del hecho. Transcurrida una semana, y por más que hayamos ido asimilando la noticia, ésta no deja de parecer inverosímil y así la recordaremos siempre, con su brutalidad inapelable. Toda muerte es un escándalo y también el refrendo puntual de nuestra inagotable trivialidad: tanto poder para terminar así…
Resulta útil, sin embargo, examinar el tono general de esas reacciones, pues acaso así nos acerquemos a la explicación de que una figura como la del Licenciado haya sido posible en nuestra aturdida realidad. Entre las declaraciones concretas de gratitud —por ejemplo las de sus colaboradores directos— y los elogios desmedidos y arrebatados —como las cursis florituras de escritores frecuentemente agasajados en la FIL, llorosos tal vez porque presienten el fin de esos días de vino y rosas—, la despedida se ha decantado por la celebración de los logros del Licenciado en el campo de la cultura, en primer lugar, y enseguida por lo que hizo para extender las capacidades de la Universidad de Guadalajara, desde que fue rector y a lo largo de todo el tiempo en que siguió comandando al grupo cuya fuerza y perdurabilidad se asentaron desde aquel rectorado. El gestor cultural capaz de proezas de las que todos nos hemos beneficiado, por un lado, y por otro el universitario visionario bajo cuyas conducción y vigilancia amorosas la institución creció y prosperó.
Esas dos facetas le tienen asegurada al Licenciado la canonización laica que suele otorgarse a quienes acaban por quedar limpios de todo pecado: en el bronce de todo prócer se funden en partes iguales la memoria y el olvido. No es de extrañar, por eso, que las numerosas recordaciones que hemos leído estos días hagan el recuento de las obras y repitan lo importantes que son para la vida cultural de Guadalajara y de México y del universo entero, y al mismo tiempo admitan que el hombre detrás de esas obras pudo tener «claroscuros» o tener un «estilo» particular de ejercer su poder, pero como rebajando esos claroscuros y ese estilo a meras circunstancias incidentales y restándoles importancia. Sí, bueno, parecen decirnos esas recordaciones: el Licenciado provenía de un pasado turbio, hizo y deshizo valiéndose de una considerable opacidad, se granjeó lealtades y las puso al servicio de sus intereses (de su «visión») mediante un sistema de componendas y favores y castigos en el que muchos aceptaron participar por así convenir a sus propias carreras y fines, y él y los suyos dispusieron de la Universidad de Guadalajara como si se tratara de una empresa familiar, además de todo lo cual la vida pública del estado de Jalisco ha estado en gran medida supeditada a las conveniencias y a los contubernios y a las disputas de los querientes y malquerientes del Licenciado… ¡pero creó la FIL! ¡Qué sería de Guadalajara sin la FIL! ¡Quién como él, con esa altura de miras! Etcétera.
Es cierto que la actuación del Licenciado —su astucia, su intuición, su laboriosidad— fue decisiva para el desarrollo de todo eso que hoy se le reconoce. Pero conviene preguntarse por qué esa actuación hubo de configurar un sistema absolutista en cuyo centro ese solo hombre debía ser obedecido —y temido y reverenciado—, so pena de quedar radicalmente fuera de dicho sistema —poco se ha recordado estos días la intentona de Carlos Briseño de romper con los usos y costumbres de la UdeG—. En el ya largo conflicto entre la Universidad y el gobierno de Enrique Alfaro, el rector Villanueva no tuvo empacho en declarar, a mediados de 2021, que el Licenciado no tenía el control de la UdeG, y fue seguramente una de las cumbres de la simulación a que estamos tan habituados en esta tierra. Muchas veces, con muchos universitarios, la plática abordaba la gran interrogante: ¿y qué va a pasar cuando el Licenciado ya no esté? ¿«Después de mí, el diluvio»? Como bien ha observado Hermenegildo Olguín, junto con unos cuantos periodistas tapatíos un buen conocedor de toda esta historia, el suicidio del Licenciado fue su último acto político. ¿Por qué se ha planteado con toda naturalidad si debió dejar un heredero o las instrucciones precisas para que sus sobrevivientes supieran qué hacer?
El sentimiento de orfandad que sobrevuela se corresponde bien con la inmadurez democrática de esta sociedad, de la que la Universidad de Guadalajara es una maqueta, que precisa dejarse tutelar por líderes o caudillos o caciques —Federico Campbell, otro consentido de la FIL, llamó al Licenciado «el Cacique Bueno»—, a cuya voluntad se pliega y a los que retribuye con embeleso y veneración y sumisión, haciéndose de la vista gorda e ignorante, o a propósito desentendida, de que las cosas podrían ser distintas. De que, por ejemplo, buena parte de la Universidad de Guadalajara no debería malvivir en condiciones de indignidad, mientras al mismo tiempo prospera el legado del Licenciado. ¿Irá a cambiar algo de aquí en adelante? Habrá que ver, primero, en qué para la rebatinga que se va a desatar: el mensaje de unidad que se ha querido enviar suena un poco a aquella declaración de Villanueva: a simulación o a candor. O tal vez estén esperando todavía las órdenes de ultratumba. ¿Quién nos dice que no van a llegar?
J. I. Carranza
Mural, 9 de abril de 2023.
-
Adiós, Chabelo

Es posible que la fe que profesábamos en la inmortalidad de Chabelo se debiera principalmente a que nuestra imaginación resolvía así el incesante enigma que hay en un niño que dejó de crecer. ¿Estaba impedido de hacerlo por alguna razón sobrehumana, o se trataba de una decisión deliberada, como la del personaje de Günter Grass? Del Judío Errante al Conde de Saint Germain, pasando por Fidel Velázquez y otros no tan líricos prófugos del cementerio, las explicaciones de la inmortalidad suelen ser oscuras y se pierden en la noche de los tiempos. En el caso de Xavier López, sin embargo, no hay mayor misterio: todo parece indicar que esa niñez eterna se originó en un chiste de su pareja cómica, Ramiro Gamboa (quien sería más tarde el Tío Gamboín). O sí hay misterio, como en toda epifanía: ¿cómo supo el joven actor que la genialidad consistía en conservar la voz tipluda y vestir para siempre con chorcitos?
Aquella fe, sin embargo, era peculiarmente consciente de su carácter ilusorio. Sabíamos que Chabelo era inmortal de mientras, y con el paso de los años fue cobrando forma el juego nacional consistente en ver quiénes iban cayendo antes que este campeón del azaroso deporte de la supervivencia. Por eso, cuando ayer le tocó el turno fue como una interrupción odiosa, el final que ya sabemos que llegará pero no nos gusta creerlo. La cuenta de Twitter @chabeloviviomas, dedicada a llevar el puntual registro de los famosos que se le adelantaron a nuestro héroe, se vio obligada a emitir su último tuit, a la vez absurdo y cargado de sentido: «Chabelo vivirá más que Xavier López Chabelo…». Y el duelo, previsiblemente, ha transcurrido como una incontenible profusión de chistes y memes, en una amplia gama que cubre desde la bobería hasta la crueldad, pero creo que en general impregnados de un azoro que mucho tiene de cariño y de sentimiento común de pérdida. Está bien que haya tanto chiste, no sólo porque es un comediante el que así extrañamos, sino también porque, cuando la inundación baje y otras cosas nos ocupen en nuestra frenética tramitación de la actualidad, quedará el arte: el trabajo del inusitado y dotadísimo creador que fue Chabelo, o Xavier López, uno y el mismo, a tal grado fundidos que no había forma de saber quién era Jekyll y quién Hyde —era muy desconcertante verlo fuera del personaje, con su voz de señor, en papeles como el del genio en Pepito y la lámpara maravillosa, o el del coronel en El complot mongol.
Hay algo injusto en el hecho de que gran parte del recuerdo que una o dos generaciones tienen de Chabelo provenga sobre todo de su programa En familia. Es cierto que tenía su mérito esa feria dominical hecha de rituales no por reiterados menos eficaces, fórmulas probadas para la incantación de un público de niños y adultos. Dejando a un lado la medida en que alentó, durante casi medio siglo, el consumo desmesurado de porquerías entre los mexicanos, es preciso reconocer que la fabricación de una tradición no es poca cosa, y más si esa tradición está hecha con los materiales de la payasada insulsa, el entretenimiento pedestre, la humillación de la gente y las ansiedades no siempre satisfechas de una vida amueblada por Troncoso y alimentada por Marinela. Pero En familia, insisto, es lo que menos va a terminar importando de lo logrado por Chabelo. Porque por encima de eso está su admirable capacidad para hacer reír, cosa que estoy seguro de que siempre logró, tanto en el cine como en la televisión.
Van a estar saliéndonos estos días, por ejemplo, los videos de aquella escena de El extra en la que Chabelo hace de niño manchado y abusivo y Cantinflas trata de ponerlo en paz, pero con miedo, claro. O el sketch de un programa llamado El show de los cotorros, de 1972, en el que Chabelo está terco en que quiere que Héctor Lechuga le venda un boleto para ir a Disneylandia. O el de otro programa, quién sabe cómo se llamaría o de qué año habrá sido, en el que Chabelo es un niño llamado Pitoytoy y hace desatinar a sus tíos y a la visita (Lechuga, El Borras, El Comanche). O sus apariciones como Pujitos sobre las rodillas de César Costa, o los empujones y los zapes con Alejandro Suárez, en La carabina de Ambrosio… O las escenas en que hacía berrinche y se privaba… No hace mucho, se hizo viral un video del tiktokero @Jezzinien el que contaba cómo, cuando le preguntaron en Londres quién sería el equivalente mexicano de la reina Isabel II, él pensó de inmediato en Chabelo (y tuvo que explicar: un señor que se viste de niño); poco después alguien más quiso saber quién sería la figura más importante de la televisión mexicana, y entonces Jezzini pensó en El Chavo del Ocho (y tuvo que explicar: un señor que se viste de niño). Yo quisiera confiar en que está garantizado que las generaciones venideras sigan enterándose, y riéndose, de lo que fue tan importante para quienes ya casi vamos pidiendo la cuenta.
Es triste cuando el oficio de columnista se vuelve, cada vez más a menudo, el de redactor de necrológicas. Hace una semana estaba acordándome de López Tarso, hoy de Chabelo. Supongo que no hay más remedio, y en todo caso estas despedidas sirven para recrear los mundos que se borran con ellas. Tal vez por eso necesitamos continuamente inmortales, así sean provisionales: para no ir borrándonos tan pronto nosotros también.
J. I. Carranza
Mural, 26 de marzo de 2023
-
López Tarso

¿Quién queda? Mucho tiene de desolador y algo de desalmado esta pregunta, habitual cuando un grande termina de faltar. A veces empiezan a faltar antes, cuando la vida los ha obligado a hacer mutis y sólo llegamos a saber qué fue de ellos al barrer el olvido. No fue el caso de Ignacio López Tarso, presente a lo largo de unas siete décadas en la cultura nacional (popular y de la otra). Desde los cincuenta del siglo pasado, cuando era bracero y el destino lo tumbó de una escalera para hacerlo volver y cambiar de nombre y de rumbo, y hasta no hace mucho, cuando la enfermedad por fin lo puso en paz. (El periodista Héctor de Mauleón recordaba que, según el testimonio del propio actor, el Tarso se lo puso Xavier Villaurrutia, y que la lectura de los Nocturnos le habría salvado la vida mientras convalecía de la caída que le rompió la espalda: Saulo de Tarso, una caída, una revelación, el origen de una vocación).
¿Quién queda? Cada despedida deja más despoblado el escenario de nuestra memoria, que algún día quedará vacío del todo, o será más bien que ya no reconoceremos a nadie. Lo cierto es que el tiempo no pasa en balde y más difícil se nos hace cada vez admitir a nuevos figurantes. No me gusta hablar de «mi generación» porque nunca sé qué quiere decir eso, pero sí puedo asegurar que los mexicanos que pasamos buena parte de la infancia en las inmediaciones de un televisor en los años setenta llevamos en lo hondo de la psique el momento traumático en que López Tarso se salía del personaje en la película Cri-Cri, el Grillito Cantor, y pedía un aplauso para el auténtico Francisco Gabilondo Soler, cuya vida había venido interpretando hasta ese momento (y entonces veíamos que Cri-Cri era en realidad un señor de patillas algodonosas y gruesos anteojos, muy distante de la envarada apostura de su intérprete en la cinta).
A partir de esa evocación, a lo largo de toda la semana no he dejado de repasar mi memoria particular de López Tarso, que no se termina; al contrario, se amplifica y me obsequia constantemente con inesperadas revelaciones. Caí en la cuenta, por ejemplo, de que el actor hizo pareja con la prodigiosa Pina Pellicer en dos de sus mejores películas: la justamente celebrada Macario, de 1960, y Días de otoño, de 1963, ambas de Roberto Gavaldón. ¿Qué pasaba en México en ese tiempo para que pudieran concebirse y ejecutarse semejantes obras maestras? Es lo que a uno le da por preguntarse —o bueno, a mí— cuando las evocaciones desembocan en comparaciones, pero eso sólo ocasiona que uno quede más pronto proscrito del presente. Mejor, en cambio, recordar lo que acaso no recordábamos. Como esto: el crítico Ernesto Diezmartínez tuiteó: «Si pudiera elegir sólo un personaje de López Tarso, sería el crístico Don Jesús de Los albañiles. El torcido mesías que vino a cargar todos nuestros pecados y será traicionado y crucificado. Y resucitará al tercer día para ser sacrificado de nuevo».
Y ahí fui a ver de nuevo la película de Jorge Fons, de 1976. Seguramente tiene uno de los repartos más asombrosos en la historia del cine mexicano, pero, además, se antoja pensar que la audacia creadora del católico Vicente Leñero no ha tenido a nadie que se le acerque. Eso era transgresión, y no payasadas. Y el turbio personaje de López Tarso, el rengo velador de la obra en construcción, cuya ambigüedad siniestra es causa de que cualquiera hubiera podido matarlo, es en efecto absolutamente fascinante: qué capacidad tenía el actor para encarnar personajes inconcebibles, marginales radicales en el fondo de cuyos intrincados laberintos existenciales o mentales hay una afirmación inesperada de humanidad —y eso es lo que los hace sobrecogedores—. Pienso, por ejemplo, en el tragafuegos de Cayó de la gloria el diablo (1972), que se enamora del personaje de cabaretera de Claudia Islas («¡No te metas con Popea!», les responde a quienes tratan de hacerlo entrar en razón), o en el perturbado asesino de mujeres Ángel Peñafiel, de El Profeta Mimí (1973), con Ofelia Guilmáin, Carmen Montejo, Ana Martin… Ambas películas son de José Estrada, y de nuevo me pregunto: ¿qué directores hay ahora capaces de filmar algo así? O El hombre de papel (1963), del gigantesco Ismael Rodríguez, donde López Tarso hace de un indigente mudo que, la única vez en la vida que tiene suerte y se encuentra un billete, es estafado por un ventrílocuo borracho (Luis Aguilar) que le vende a Titino haciéndole creer que de verdad puede hablar (es como una retorcida variación de la historia de Pinocho, sólo que aún más espeluznante).
Así me la he llevado. Incluso me puse a oír las grabaciones de corridos recitados por López Tarso, y me acordé de su parodia que hacía Héctor Kiev en el noticiario de Jacobo, un personaje llamado Tacho que, vestido de charro, declamaba una eficaz forma de cartón político oral que al final siempre merecía el «Buena rima, Tacho, buena rima» de Jacobo. (Titino, Jacobo: nombres que cada vez seremos menos quienes los recordemos sin necesidad de explicaciones). No tiene fin, digo, y si bien es cierto que la senda de la melancolía y la añoranza suele acabar en la barranca baldía de los supuestos tiempos mejores, también su decurso es una forma de felicidad. Qué bueno que nos tocó compartir un pedazo del presente con alguien como el titán que acaba de irse.
J. I. Carranza
Mural, 19 de marzo de 2023.
(En la foto, López Tarso y Ana Martin en El profeta Mimí).
-
Dar nota
La víspera del 8 de marzo, para responder por qué una vez más se blindó Palacio Nacional con una muralla metálica ante la llegada de los contingentes de mujeres que marcharían hacia el Zócalo, el Presidente respondió como suele, con socarronería y haciéndose la víctima, abriendo mucho los brazos y pelando los ojos, y también con la sonrisa ladeada que subraya su convicción de estar diciendo algo muy obvio, muy evidente. «¡Magínense! Lo que quisieran…», dijo , refiriéndose a las feministas. (Bueno, él dice «femenistas»: tan guango le viene el asunto que ni siquiera le interesa nombrarlo bien). «Esteee… Destruir el Palacio. ¡Lo toman! ¡Para que haya nota! Nacional e internacional». En este punto, hubo varios segundos de balbuceos que podrían transcribirse así: «Enton noecesist; el guales tiuyola sirs». Por asombroso que sea, parece que a nadie le llaman la atención esos posibles indicios de afasia. «¡No!», siguió, «¡logran su propósito! De que ya nadie hable del narcoestado de la derecha…».
Nos hemos habituado a tal grado a esta mezcla de payasadas y sandeces que pocas ganas dan ya de escudriñarla a ver qué significa. Y, sin embargo, puesto que hemos consentido que la realidad se centre en tal medida en los dichos y los actos del presidente, la exhibición cotidiana de su discurso es ineludible si queremos hacernos una idea de lo que pasa (y de lo que puede pasar). En sus borucas del 7 de marzo se traslucen, pues, varias cosas que conviene tomar en cuenta, como por ejemplo la dificultad cada vez mayor que tiene para dar forma a sus obsesiones y a sus supuestas preocupaciones, entre ellas que se deje de hablar «del narcoestado de la derecha». ¿Será que íntimamente lo tortura el prurito de la originalidad, la ansiedad de hallar todo el tiempo nuevos modos de decir lo mismo que dice siempre? ¿En su fuero interno sabrá que debe proponerse continuamente no aburrir a su audiencia, y por eso luego se le hace bolas el engrudo, farfulla y masculla, y por no hallar la salida acaba desembocando en un redondo disparate? Según él —creo que es lo que había que entenderle—, el propósito de las feministas es que hablemos de otra cosa, y ya no de García Luna y de Calderón.
Pero lo que en realidad lo alarma —y, por lo visto, vive en una constante zozobra por eso— es que sus adversarios «den nota». (Y entre sus adversarios se cuentan, desde luego, las feministas). Dicho de otra manera, tiene una misteriosa fijación con la necesidad de lo que en tiempos prehistóricos se llamaba «tener buena prensa», y digo que es misteriosa porque el Presidente goza y seguirá gozando de unos niveles de adoración con los que ningún otro mandatario podría soñar jamás. ¿Por qué le horroriza tanto que los periódicos y los medios noticiosos empañen su imagen? Es curioso que la prensa, particularmente en México, enfrentada a diario a adversidades y calamidades que la amenazan por todos lados, por falta de público que quiera seguir pagando por ella, por los riesgos que corren los periodistas (empezando por el riesgo de ser asesinados), por la competencia desigual que tiene en las redes, etcétera, en la imaginación de presidente siga siendo tan poderosa como pudo serlo en otras épocas ya idas. Tal vez el último presidente que tuvo tan presente lo que se decía en los periódicos de él fue Echeverría.
Un par de días después, vimos cómo una reportera acorraló a López Obrador y lo hizo desatinar vergonzosamente al interrogarlo acerca del espionaje militar a un defensor de derechos humanos y un par de periodistas. Ante las pruebas y, sobre todo, ante la exposición de las incongruencias entre lo que el Presidente siempre machaca («¡No somos iguales!») y lo que hacen sus subalternos castrenses, recurrió al repertorio de acusaciones, infundios, denuestos, insultos y reproches que siempre acaba haciéndole a la prensa, fue perdiendo piso, se contradijo, se encabronó. Y, acto seguido, luego de esa revolcada que le pusieron, le dio la palabra a otra «reportera», burdamente colocada ahí para ensalzarlo y tratar de alisarle las arrugas del traje.
Ahora bien: más importante que todo esto es el hecho de que la causa de las mujeres en México no le importa al Presidente. En su distorsionada visión de la realidad, presidida por él mismo, lo que está por encima de todo es su turbio ideario y la determinación de perpetuarlo a como dé lugar, y no tienen cabida las exigencias de justicia y de paz de millones de mexicanas hartas de que se siga abusando de ellas, discriminándolas, maltratándolas, violándolas, desapareciéndolas y asesinándolas. Eso no es nota. Que en este país maten al menos a once mujeres al día por el solo hecho de ser mujeres no es nota. O, si llegara a serlo, para el Presidente significaría que ha sido gracias a maquinaciones y conspiraciones que buscan desplazar la atención a otros asuntos, lejos de los que a él le interesan.
Lo platicaba el otro día con mis alumnas universitarias: ¿cómo es que no estamos hablando solamente de la causa de las mujeres en México? Día y noche, no tendría por qué ocuparnos ninguna otra materia, hasta que el exterminio y el terror cesen y todas y cada una puedan vivir en paz. Pero no, claro: eso nos distraería de hablar del «narcoestado de la derecha». O de cualquier otra cosa que mañana se le antoje al señor Presidente.
J. I. Carranza
Mural, 12 de marzo de 2023.
-
¿Sólo solo?
En días pasados, la Real Academia Española hizo un anuncio que no anunciaba lo que muchos quisieron creer, pero que bastó para revivir una polémica que de cuando en cuando retoña, hecha sobre todo de obstinaciones y exageraciones, ociosa y patética en el fondo pero al mismo tiempo entretenida, como esos videos que a veces circulan de automovilistas que tuvieron un percance y se bajan, dizque muy prendidos y listos para agarrarse a golpes, pero sólo (con tilde) hacen amagos y fintas y pasitos de danza, enrabiados pero sacatones, queriendo lucirse pero en realidad haciendo el ridículo, ineptos para de veras trenzarse. El anuncio, pues, esparcido por el periódico madrileño ABC con sensacionalismo, era que la Academia estaría por hacer un ajuste en la redacción de la entrada del Diccionario panhispánico de dudas relativa a las palabras solo/sólo, dejando, según el diario, «a juicio del hablante que escribe la necesidad o no de utilizar la tilde».
La famosa tilde diacrítica. Como es sabido, desde que en 2010 los académicos reales dispusieron que se suprimiera la tilde diacrítica del adverbio sólo, y también de los pronombres demostrativos éste, ése y aquél y sus formas femeninas y plurales, el mundo hispanohablante quedó dividido en dos bandos irreconciliables: el de los solotildistas, renuentes a la remoción de la tilde y determinados a seguir utilizándola siempre que la palabra sólo fuera usada como adverbio (equivalente a solamente o, en buena parte del español que se habla fuera de España, a nomás), y los antisolotildistas, tozudos exterminadores de la infestación de tildes y para quienes el uso adverbial se distingue del adjetival (cuando solo es equivalente a solitario, único, vacío, impar, despoblado, etcétera) siempre por el contexto. Pensándolo bien, el mundo hispanohablante está dividido en realidad en tres: los ya referidos antagonistas, defensores y detractores de la tilde, y la inmensa mayoría a la que el asunto la tendría sin cuidado si llegara a enterarse de su existencia.
Argumentos hay para un bando y para otro, algunos atendibles y otros necios. Incapaz de resolverse de una vez por todas para dejar parejamente contentos a partidarios y objetores, la RAE sólo (con tilde) ha reforzado la confusión, desde el principio, admitiendo que del juicio del escribiente dependerá siempre la decisión final, pues corresponderá a éste (con tilde) decidir si en lo que escribe hay o no riesgo de ambigüedad. Y es lo mismo que ha venido a decir ahora —no se echó para atrás, como afirmaba el ABC en su escandaloso y falsario titular: «La RAE rectifica y devuelve la tilde a sólo trece años después»—. Para decirlo pronto: un cambio en la ortografía que no tuvo mucha razón de ser, cuyos alcances nunca han quedado del todo claros, trece años más tarde sólo (con tilde) ha sido formulado de modo distinto. Y eso solo (sin tilde) bastó para desatar el furor de estos días: la infundada celebración de los fanáticos de la tilde y la desesperación de sus odiadores, unos y otros demasiado acelerados como para leer a fondo el anuncio y darse cuenta de que fue un giro en redondo que nos ha dejado donde mismo.
Un poco ridículo todo. Por ejemplo, el académico Arturo Pérez-Reverte, muy dado a los exabruptos y a las aparatosas exhibiciones de belicosidad infantiloide que animan a sus personajes, bramó: «El pleno del próximo jueves será tormentoso», refiriéndose a la futura sesión en que él y sus pares afrontarán la controversia desatada. Si Pérez-Reverte apoya la tilde, casi cuenta como razón para rehuirla, así sea solo (ahora sin tilde) por antipatía. Pero lo más bochornoso de todo es la medida en que tanta gente acepta tácitamente someterse a la autoridad despótica y repelente de una institución que podrá hacer muchas cosas, pero no mandarnos cómo usar el idioma. Norma, sí, pero no ordena. Sólo (con tilde) eso nos faltaba.
Yo soy solotildista, sobre todo porque así aprendí a escribir y porque ya estoy viejo para proponerme ser lo contrario nomás porque a alguien le dio la gana. Para mi suerte, en este periódico jamás me han quitado las tildes que he puesto, ni he recibido ninguna advertencia por mi empecinamiento; imagino que el estilo en las publicaciones de Grupo Reforma no aceptó plegarse en 2010 a las disposiciones de la RAE , o si aceptó hacerlas suyas preservó un saludable margen de libertad del que nos beneficiamos quienes aquí escribimos. Sí, en cambio, en otros lados —revistas nacionales, principalmente, editadas en la capital, acaso por ello muy virreinales y atentas a lo que quiere Madrid— me han despojado con maniático escrúpulo, y hasta con alguna saña, de todas las tildes que encontraron inadmisibles (o indeseables), y en cada ocasión sentí como un tirón de greñas: el sobresalto al ver que había un solo que yo quería que fuera sólo me ha llevado, siempre, a pensar fugazmente que ya no sabía escribir, que me había quedado tonto, que estaba borracho o sonámbulo cuando envié el texto… hasta que caigo en la cuenta de que la publicación de marras ha querido ser obediente y aplicada y no hacer enojar a los reales académicos, y a rajatabla hace siempre poda de tildes tercas y anticuadas, aun en los casos en que asome el famoso riesgo de ambigüedad.
Lo bueno es que no existen todavía las multas por exceso de tildes.
J. I. Carranza
Mural, 5 de marzo de 2023.
-
Tachaduras
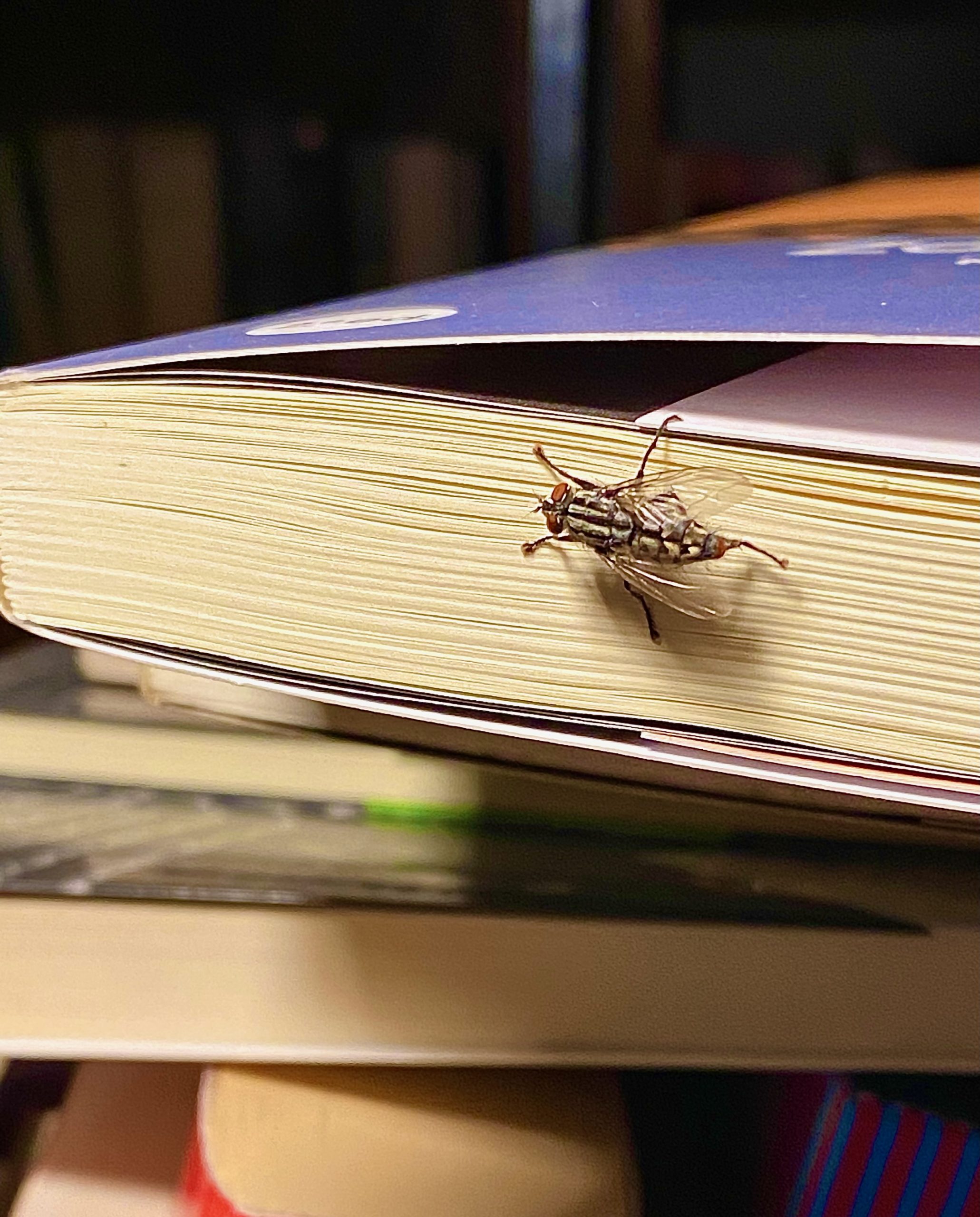
Hace unos años, antes de que lo convirtieran casi por completo en un órgano de propaganda del régimen, el Canal Once incluía en su programación infantil varias maravillas: producciones mexicanas y extranjeras que mostraban formas de vida distintas, que abrían generosos accesos a la curiosidad científica, que alentaban a los pequeños televidentes a la vivencia del arte, que promovían reflexiones sobre la justicia, la libertad, la solidaridad… Era evidente que esa programación tenía su eje en un respeto absoluto por la inteligencia de niñas y niños. Algo sobrevive, es cierto: veo que aún se transmite, por ejemplo, la serie mexicana Kipatla, orientada a hacer ver la importancia de que todas las personas tengan los mismos derechos, o la británica Operación Ouch, sobre medicina, salud, cuidado de uno mismo y de los demás). Pero el programa que recuerdo con más admiración era Historias horribles.
Se trataba de una producción también británica que enseñaba Historia, pero centrándose en sus aspectos más repulsivos, descarnados, sangrientos y mortíferos. Los protagonistas de los relatos (es decir, los protagonistas de la Historia) eran exhibidos con especial atención en sus defectos más odiosos o temibles, en toda su maldad o su ridiculez, orates o monstruos o imbéciles poseídos por la codicia, por la locura que da el poder, por la superstición o por la sed de venganza. Las recreaciones de los episodios históricos, a cargo de un elenco muy dotado, estaban urdidas con un humor renegrido e infalible y no escatimaban datos sobre todo tipo de vilezas de que es capaz el ser humano. En fin, una chulada que nos encantaba ver con nuestra niña, que para entonces tenía unos seis o siete años. (A veces, su mamá y yo nos preguntábamos si aquello no estaba demasiado manchado, para decirlo con toda propiedad. Pero la risa de la criatura nunca se trocó en espanto).
He estado acordándome de Historias horribles a raíz de lo que ha pasado recientemente con los libros de Roald Dahl (¡otro británico!). Lo cuento rápido para quien no se haya enterado —los escándalos en literatura son siempre relativos y rara vez tienen mucha resonancia—: resulta que la editorial de esos libros (Puffin), entre los que se cuentan Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, Las brujas, entre muchos otros, se puso a espulgar las expresiones o palabras que puedan considerarse ofensivas y a reemplazarlas por otras más aceptables. O a suprimirlas. Términos que aluden a características corporales de los personajes, principalmente: quien era «fea» ya no lo será más; quien era «gordo» ahora será «enorme», etcétera. Luego de que saliera a la luz, la noticia activó los previsibles debates en torno a los límites de la paranoia y los excesos de la llamada corrección política, así como acerca del menosprecio de la inteligencia de los lectores más jóvenes, la hipocresía de los adultos que pretenden proteger a esos lectores de un mundo que esos mismos adultos envilecen todos los días, o ese malentendido recurrente que es la supuesta inviolabilidad de las obras de arte.
Autores como Salman Rushdie (quien algo sabe de libros considerados ofensivos) se manifestaron pronto contra lo que estaba haciendo la editorial —con la anuencia de los herederos de Dahl, hay que precisarlo: ¿quieren asegurar que el autor siga siendo legible de acuerdo con la sensibilidad de los tiempos que corren?—. Y la cosa creció hasta que la reina Camila tronó y exclamó, luego de darle un traguito al té en su club de lectura y de componer una sonrisa terminante y seguramente escalofriante: «Ya estuvo bueno», expresión que para sus súbditos debe de equivaler a una colérica conminación a ponerle un alto a la censura. Porque de eso se trata, a fin de cuentas: de una nueva erupción de lo que J. M. Coetzee ha definido como «la pasión por censurar», sólo que hoy esa pasión ya está abrazándola ventajosamente el mercado, tanto como siempre habían venido haciéndolo los políticos y los fanáticos de cualquier signo. Y, para censurar mejor, las editoriales —y algunos angustiados autores también: la peor forma de la censura es la autocensura— contratan «sensitivity readers» para que adviertan a tiempo sobre cualquier contenido potencialmente majadero, cruel, susceptible de ser leído como injurioso o humillante: son los nuevos inquisidores, pero a sueldo (en la estupenda serie sueca Amor y anarquía —en Netflix— se puede apreciar cómo funcionan).
Sospecho que en estos debates suele perderse de vista que ningún libro es inatacable del todo y siempre habrá lecturas que le encuentren algo objetable o reprobable, pero al mismo tiempo todo libro, desde el momento mismo en que sale a la luz, es definitivo: ya dijo lo que dijo, y no hay remedio. La censura siempre apuesta contra la memoria y por eso es siempre preocupante e inadmisible, pues lo único que somos es memoria —aunque esté hecha de barbaridades—. Historias horribles incluía un segmento llamado «Muertes estúpidas» que contaba los finales absurdos o grotescos de personajes célebres y acababa con una cancioncita inolvidable: «Muertes estúpidas, / ¡y el próximo eres tú!». Eso siempre acaba por poner todo en su sitio: no hay muerte que no sea estúpida, y para allá vamos todos, pese a nuestra arrogancia y nuestras ansias de pureza. Mejor entenderlo desde chiquitos.
J. I. Carranza
Mural, 26 de febrero de 2023.
-
Artificios
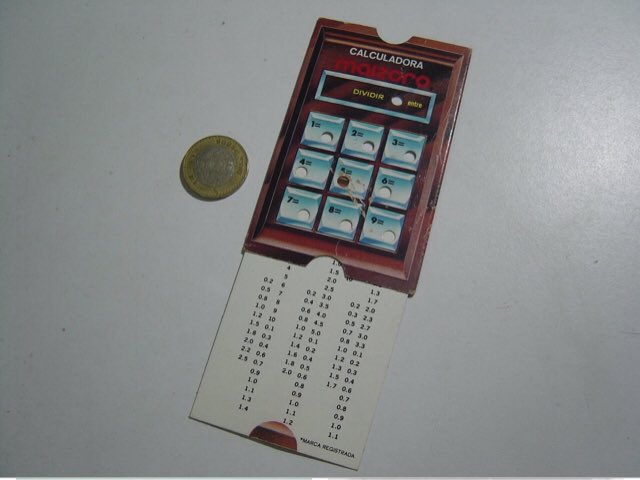
Como un anticipo de lo que todavía tardaría algo más en asombrarnos (estábamos muy entretenidos sobreviviendo a la pandemia), en 2019 se estrenó en varias ciudades del mundo la versión «completada» de la Sinfonía inconclusa de Schubert (que, evidentemente, ya no podría llamarse así). El logro corrió por cuenta de un smartphone inspirado que, aun cuando pudo idear por sí solo los motivos principales para lo que «faltaba», necesitó sin embargo de la colaboración de un compositor no artificial (humano). Más que otra cosa un alarde publicitario que buscaba alabar las virtudes del aparatejo y de su fabricante, para la «composición» de lo que Schubert ya no quiso o no pudo hacer —suele aducirse que se lo impidió la sífilis— hubo que alimentar el algoritmo (creo que así se dice) con abundante información acerca de los patrones del compositor y también de aquellos otros músicos cuyas obras pudieron influir en alguna medida en la del austriaco; con todo y eso, la partitura que el telefonito produjo debió pulirse y ajustarse para que el resultado fuera pasable.
Ignoro si se ha intentado de nuevo, pero, si no ha sido así, seguramente es porque no valdría la pena. Como se ha podido ver en los últimos meses, las aplicaciones de la llamada inteligencia artificial van extendiéndose a cada vez más campos, pero el del arte no parece ser particularmente relevante. Sí, claro: podríamos jugar a descubrir qué poesía habría escrito Ramón López Velarde de no haberse abreviado su vida a la edad de Cristo, pero no se ve que tenga mucho sentido proponérselo, más allá de una curiosidad ociosa y morbosa. O no faltará quien ya esté suministrándole a la máquina los insumos necesarios para que regurgite el segundo libro de la Poética de Aristóteles, aquella obra cuyo asunto habría sido la comedia y la risa y que, precisamente por ocuparse de eso, habría sido proscrita radicalmente por la Iglesia católica —uno de los asuntos centrales de ese prodigio de novela que es El nombre de la rosa, de Umberto Eco—. Muy bien, si así es, y también si hay computadoras que ya estén pintando lo que no pintó cualquier gran pintor o trazando los planos que ya no se le ocurrieron al irrepetible arquitecto. Pero la pregunta que sigue siendo difícil de responder es: ¿para qué?
No habría que preocuparse, tampoco, de que, al margen de cuanto puedan hacer a partir de lo que hicieron los creadores del pasado, las máquinas vayan también proponiéndose toda la creación artística que les venga en gana. Si va a venderse en la glorieta Chapalita, a mí me da mismo que la pintura del payasito triste y repelente la haya hecho una señora o un robot. Creo que no tiene caso temer que la tecnología sea capaz, algún día, de imaginar algo más acabado, más conmovedor, más deslumbrante y más perdurable que lo que hayan concebido las generaciones a lo largo de los siglos: si eso pasa, bienvenido sea. Después de todo, a lo mejor ya es hora de que vuelva a haber un Bach, y qué importa que surja facilitado por una computadora: sería muy necio lamentarlo y abstenerse de oír la música que compusiera nomás porque ésta no salió de un señor de carne y hueso.
Una de las inquietudes frecuentes a este respecto —sigo pensando en lo que se supone que tendría que ser cualidad indispensable de la creación artística— tiene que ver con la posibilidad de que la inteligencia artificial llegue o no a experimentar algo parecido a las emociones humanas. ¿Y si así pasa, qué consecuencias podría haber? Sólo, quizá, tendríamos más ocasiones de quejarnos de los demás, nomás que ahora esos «demás» serían robots o estarían flotando en el éter informático. Se ampliarían nuestras capacidades de enojarnos, impacientarnos, ofendernos o apenarnos, y tal vez también las de perdonar, soportar, admirar y hasta amar. ¿Y? Alguna vez, cuando voy en el coche y le pido al teléfono (no, no se lo pido: se lo ordeno) que toque música, no sé, de Lorenzo de Monteclaro, y se tarda algunos segundos y vuelvo a pedírselo, el teléfono (o la voz de quien vive dentro) me responde algo así como «¡Estoy en eso!», con un tono de fastidio, si no es que de odio ancilar, y al fin termina por desistir de seguir buscando o bien pone cualquier otra cosa que le suena (algo de Cornelio Reyna, por ejemplo). Ya me he sorprendido reprendiendo al aparato o insultándolo («¡Ah! Bueno, pon lo que quieras, inútil»), y eso me reafirma que todo trato que sostengamos con la inteligencia artificial por fuerza tendrá que seguir siendo humano. Miserablemente.
Es posible que una de las aplicaciones mejores que podrían idearse para la inteligencia artificial sea la que reemplace a nuestras deficientes prácticas de eso que entendemos por democracia, en especial en cuanto se refiere a los procesos electorales. Se alimenta el algoritmo con las necesidades de una nación, se lo pone enseguida a escoger a los individuos idóneos para satisfacer esas necesidades, condicionándolo a que se abstenga de considerar a los corruptos y los imbéciles (va a estar difícil, pero mejor que hacerlo a mano), y santo remedio: lo que nos ahorraríamos no sólo de dinero para pintar bardas y pagar bots, sino también de disgustos y vergüenzas. Tengo confianza en que así pasará: seguramente ya la inteligencia artificial está trabajando para descubrir de qué podrá servirnos en verdad.
J. I. Carranza
Mural, 19 de febrero de 2023.
-
La Alemana

Hace unos días me salió al paso la fotografía del restaurante La Alemana que alguien publicó en una red: algo empañada, pero no demasiado antigua, seguramente tomada en los penúltimos tiempos de ese restorán que, creo, muchos tapatíos de las generaciones penúltimas y antepenúltimas reconocemos al instante con el solo nombre —quienes ahora estén en las inmediaciones de la mayoría de edad difícilmente tendrán un recuerdo del lugar, acaso los llevaron de muy niños, o si llegaron a ir púberes o adolescentes y se acuerdan, esa memoria se habrá borrado por infausta o inservible—. La publicación estaba en uno de esos foros de conversaciones muy ociosas a veces, a menudo crispadas (nunca falta el majadero), y de cuando en cuando ilustrativas (nombres, fechas, explicaciones, curiosidades), que son los grupos de tapatíos memoriosos o nostálgicos, gente dedicada a hojear incesantemente el álbum de lo que fue y ya no es (y con seguridad nunca volverá a ser).
Alguien, pues, evocó La Alemana, y la mayoría de las respuestas pronto hicieron eco a esa evocación, coincidiendo en celebrar los encantos desaparecidos y en deplorar la decadencia que desembocó en el cierre del negocio y el abandono del local. ¿Cuándo fue ese cierre? La última vez que anduve por ahí fue en diciembre, cuando aprovechamos las vacaciones para ir a atestiguar cómo estaba alzándose El Palomarde Barragán en 16 de Septiembre y Leandro Valle, y para ir hasta ahí caminamos desde el estacionamiento del Woolworth (me gusta usar estas contraseñas de tapatiez intrincada), de modo que tras pasar junto a Aranzazú (acento en la última sílaba) el descubrimiento fue ciertamente abrupto e impresionante: ventanas rotas, basura, mugre, una ruina que ya parecía haber estado acumulándose desde hacía tiempo, pero en esta ciudad no se sabe: de una semana para otra un lugar puede quedar devastado, arrasado, como si hubieran pasado años.
Penúltimos y antepenúltimos pudimos disfrutar ahí de lo que ofrecía un establecimiento que, sin ser lujoso ni espectacular, sí se sostenía en una elemental dignidad cuyos cimientos tenían cerca de un siglo de profundidad. Llamado alguna vez Kunhardt, el tramo de Miguel Blanco donde se ubicaba La Alemana permitía a sus comensales tener un paisaje enriquecido por las formas de Aranzazú y San Francisco (la acera de éste poblada por unos frondosos laureles de la India que en mala hora talaron), y también por las casonas vecinas de los tequileros que, según me contaba mi papá, habían competido por ver quién construía la más elegante: en una funciona una recaudadora, y tal vez sólo gracias a eso se ha salvado de que la tumben, y en la otra estaba El Lido, otro restaurante entrañable, especialmente para desvelados y crudos —cada que nos encontramos, o sea cada mil años, mi amigo Daniel de la Fuente, periodista de Monterrey, se acuerda siempre de las veces que recalamos ahí en las altas horas, cuando venía a cubrir la FIL—: otra dicha clausurada, salvo para esa extraña forma de la ilusión que es el recuerdo.
La milanesa, los tacos de sesos, el filete Mignon, los champiñones al ajillo, los hígados de pollo con tocino… Y las chabelas, desde luego, con su espuma y los brillos que les metía el sol de la tarde, una vez que despegaban de la magnífica barra de madera negra labrada (¿dónde habrá quedado?). ¡Y las ahogadas! Era fama que en La Alemana podía encontrarse la ahogada más aproximada a la original, y aunque no fuera estrictamente así, lo cierto es que yo, al menos, no he conocido nada que se acerque a su singularidad exquisita. No sé si siempre estuvieron, pero al menos en los penúltimos tiempos hubo un dúo conformado por un pianista (un piano desafinado y afónico) y un chelista que a mí me daban la impresión de que se aborrecían pero no tenían más remedio que soportarse para que mal que bien les salieran los valses. En fin: mi propia evocación por fuerza tiene que interrumpirse cuando fue claro que La Alemana ya había entrado en sus últimos tiempos: la cocina empeoró trágicamente, el servicio se envileció, hicieron algunas reformas para «modernizar» el local (hicieron terraza la planta alta) y acabaron convirtiéndolo en una cantina rascuache, cochina, ruidosa y vergonzante. Aquella dignidad se había esfumado mucho antes. Y la clientela seguramente se fue desterrando. O muriendo. De modo que parece natural el final cuyos restos ahora se ven al pasar por ahí.
Por diversas razones, entre las que se cuentan la historia de ese restorán y, también, cómo funcionó durante tanto tiempo como un espacio propicio para esas felicidades concretas que son comer rico, encontrarse, brindar (y penúltimos y antepenúltimos atesoramos las ocasiones en que tuvimos ahí esas felicidades), La Alemana era un elemento indispensable de la vivencia de Guadalajara, significativo para los oriundos y presumible a los fuereños. Hasta que no lo fue más: algo tuvo que salir mal y no hubo ya modo de remediarlo. Supongo que nada es para siempre. Pero pienso si el hecho de que haya pérdidas como ésta —que nadie lamentó con la suficiente enjundia como para tratar de impedirla— no será también una parte constitutiva de lo que significa vivir hoy en esta ciudad. Tal vez Guadalajara, ultimadamente, no quiera saber gran cosa de lo que fue. Y, si es así, ojalá sepa bien lo que puede ser.
(Sobre la foto: mejor una imagen de El Lido, pues lo que queda de La Alemana es muy triste de ver).
J. I. Carranza
Mural, 12 de febrero de 2023.
