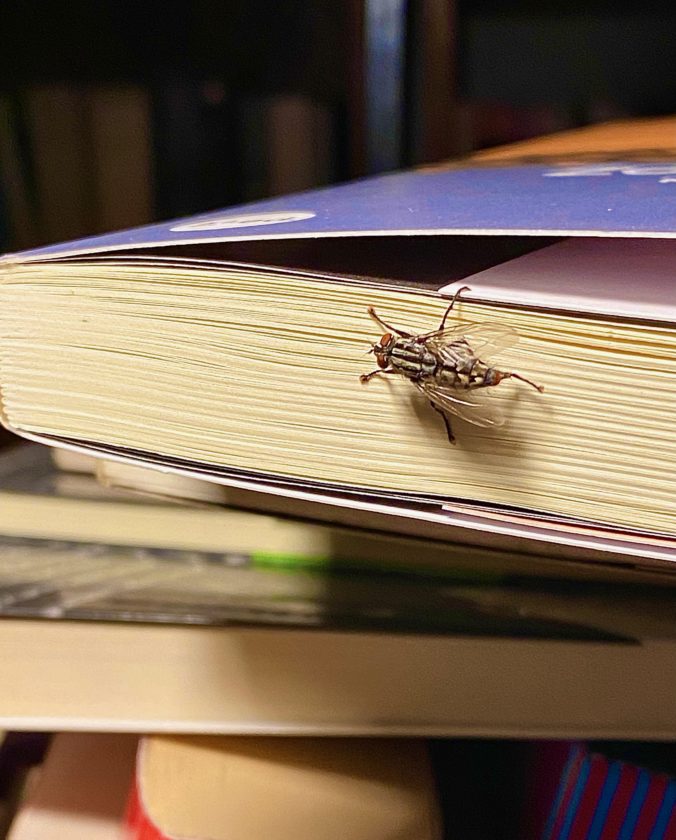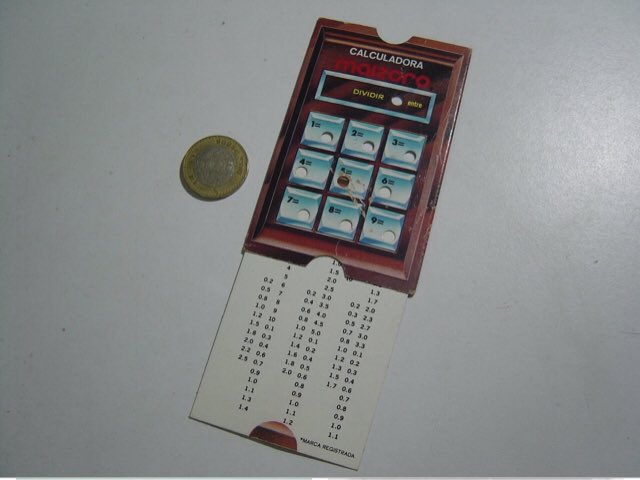Hasta antes de la primera salida del PRI de Los Pinos, o tal vez más atrás, en los alrededores del fin del mandato de Salinas, el signo distintivo en las formas de la política mexicana era la solemnidad. El comportamiento en público de las figuras más visibles de todo el elenco estatal, del presidente de la República al síndico del municipio más remoto y olvidado, se regía tácitamente por unas ansias de compostura y respetabilidad —merecida o no—, y los rituales cívicos se cumplían a rajatabla, desde los honores a la bandera en la primaria rural de aquel mismo municipio hasta la ceremonia de traspaso de la banda presidencial, cada cambio de sexenio. Pensé en Salinas porque quizás el primer gran desfiguro inesperado que presenciamos tuvo lugar la noche en que lo vimos ponerse en huelga de hambre porque habían arrestado a su hermanito (traía una chamarra de velador y se había ido a pasar la noche a una colonia popular de Monterrey).
Con Zedillo, sin embargo, todo quería ser todavía serio hasta el sopor, y las salidas de tono del presidente (como cuando calló a gritos a una señora que lo estaba interrumpiendo) eran excepcionales y vistas con incredulidad, pues aquello de la famosa «investidura presidencial» aún era una especie de dogma de fe, que no había sido puesto en duda ni siquiera con las excentricidades de López Portillo —galán descocado e histrión fallido, alguna vez se hizo filmar sin camisa haciendo lagartijas y levantando pesas, y se creía la reencarnación de Quetzalcóatl, pero su actuación mejor fue cuando se puso a chillar y nacionalizó la banca.
Pero luego llegó Fox y pronto todo aquel envaramiento, el cuidado de las formas y de los símbolos, se canjeó por la frivolidad cada vez más incontenible. Dicharachero, bravucón, según él sarcástico, pero en realidad nomás payaso, ignorante y terco, con sus exhibiciones de superficialidad (y las de su esposa) no hacía sino tratar de envolver la formidable decepción histórica que les entregó a los millones de ilusos que pensaron que iba a servir de algo. ¿Para eso se había batallado tanto, al menos desde el 68? ¿Para que tuviéramos a semejante cabeza hueca al frente de la nación? (No sabíamos lo que nos esperaba, casi un cuarto de siglo después).
Es cierto que mucho quiere decir de nuestra inmadurez democrática el hecho de que siempre estemos prestando tanta atención a los protagonistas más conspicuos de la vida pública del país. Al igual que pasa con esas estrellas de la farándula cuya fama se debe no a sus películas ni a sus canciones, sino sobre todo a sus correrías, a los chismes que levantan, a los aparatosos accidentes de sus vidas sentimentales o a las garras que se ponen, los gestos y los dichos de los políticos mexicanos terminan por importar más que sus hechos y sus razones, más que los intereses reales a los que sirven y más que las artimañas de que se valen para violar la ley sin ninguna consecuencia. Y estamos en tal medida embobados en la contemplación de sus modos de conducirse y de sus sandeces que olvidamos preguntarnos qué hay detrás: por qué quieren lo que quieren.
Los aspavientos de autoridad y firmeza que quiso hacer Calderón degeneraron en una serie de arbitrariedades cuyas consecuencias sangrientas seguimos sufriendo, y aun así él mismo se permitía ir por la vida con una risita sarnosa, burlona, que le servía para vehicular su autosuficiencia y su arrogancia y su altanería. Y con Peña Nieto asistimos a un intento desesperado de restauración de la solemnidad, pero el presidente era tan rematadamente tonto (asustadizo, preverbal, incapaz de ninguna ironía) que todos sus esfuerzos por parecer honorable sólo redoblaban su ridiculez. Además, a propósito de aquello de la farándula, en su caso se había decidido abrazarla descaradamente, emparejándolo con una actriz que supuestamente habría de robarse el corazón del pueblo y convertirse ¿en una especie de Evita?, pero el guion era tan chafa, y los protagonistas tan insípidos, que toda la telenovela salió mal.
Y así hasta que llegamos al triunfo absoluto de la frivolidad, la chapucería, la patraña, el cinismo —lo que resulta de revolver la impunidad con la desvergüenza— y la mera tontería estatuida como línea de gobierno. No se trata, hoy, solamente del cotidiano despliegue de disparates entremezclados con invectivas, mentiras, exageraciones, rencores, traumas y absurdos (la mezcolanza infaliblemente insólita de las «mañaneras»): a excepción de quienes sufren directamente las consecuencias más dramáticas y dolorosas del estropeado estado de las cosas, que son las víctimas de la violencia y de la criminalidad enloquecidas, a nadie parece extrañarle cómo se ha impuesto en nuestra atención un temario principalmente compuesto por las estupideces que el presidente, su partido, sus adversarios y —lo peor— la prensa quieren que nos absorban. La larguísima víspera de la jornada electoral de 2024, por ejemplo, con su tsunami de personajes grotescos, derroches obscenos, palabrerías inservibles, comisión de todo tipo de delitos y ostentación de vilezas. ¿Por qué tenemos que estar ocupándonos de las «corcholatas», de la ineptísima oposición, de todas sus miserias morales, mientras el país es un campo de exterminio y a la vez una fosa que crece incesantemente? La frivolidad puede ser perversa.
J. I. Carranza
Mural, 28 de mayo de 2023.