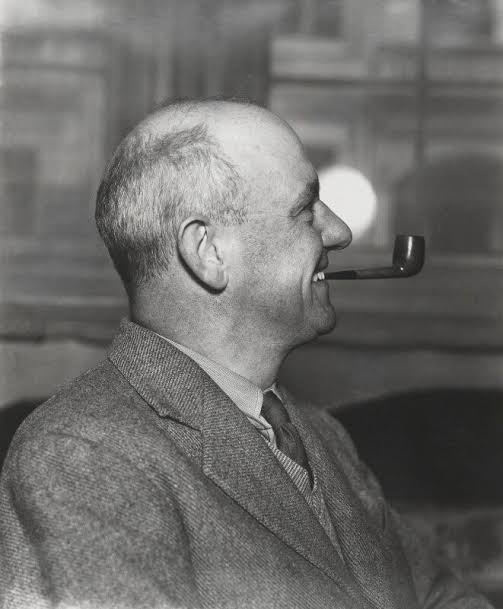Primero que nada, un consejo práctico. Se cuenta en La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla («Si mal no me equivoco», decía un obtuso y pedante compañero en la carrera, y siempre se equivocaba), que una de las causas de que los conquistadores españoles encontraran pocos obstáculos al desembarcar por primera vez fue que los antiguos pobladores de esta tierra no fueron capaces de ver los navíos invasores cuando se acercaban. No porque se hubiera echado mano de algún ingenio para ocultarlos, sino sencillamente porque aquellos pobladores jamás habían visto un barco. Tal vez imaginaron que eran islotes, nubes, altas olas, quién sabe. El caso es que sólo supieron qué eran cuando ya era demasiado tarde. Así con las motocicletas que surcan las procelosas y tumultuarias aguas del tráfico vehicular en Guadalajara, y es el consejo que quiero dar, dirigido a los automovilistas: si no tienes presente todo el tiempo, obligándote a ello, que las motos existen, es muy posible que lo recuerdes demasiado tarde, cuando una te haya rebasado a toda velocidad por la derecha o por la izquierda, cuando se te haya estampado detrás o se te haya atravesado feamente, acaso provocando que tú te le estampes y la avientes; cuando una moto, o tres al mismo tiempo, o todo un enjambre (suelen zumbar en manadas o parvadas o bandadas, cómo se dirá), salgan de quién sabe dónde, y pronto por todos lados corran o vuelen haciendo cabriolas en los carriles inexistentes entre tu carril y los carriles vecinos, con gran peligro de descubrirlas sólo cuando ya ha ocurrido un desastre o estuvo a punto de ocurrir. Fuérzate a imaginar en todo momento que una moto va a aparecer, y haz lo posible por mantenerte a distancia. No sea que no las veas, como les pasó a los antiguos con los barcos.
¿Se va a poner remedio, alguna vez, a la plaga de las motos asesinas en esta ciudad frenética? Es, por principio de cuentas, una desgracia que prospera imparablemente con uno o dos muertos, al menos, todos los días. Jóvenes, en su mayoría. Accidentes espantosos, menos inexplicables que lamentables, y no sólo por esos muertos, sino por las familias que enlutan y las culpas que hacen cargar a quienes se ven involucrados, además de las secuelas de toda índole que también les sobrevienen a éstos. En fin: no tendría que hacer falta, ni siquiera, insistir en lo descabellado de tanta muerte, basta echar un vistazo al periódico cada mañana para ver cómo la cifra creció. Y, como suele pasar en este país alienado, esa desgracia parece no sólo incontenible, sino también inexistente, como si no estuviera ocurriendo. En medio de tan numerosas formas de violencia que afligen nuestro presente, ¿esta matanza es sólo una más? Como no está involucrada la criminalidad (o no del todo, o no siempre), ¿se puede mirar a otro lado? ¿Las autoridades de todos los niveles tienen otras prioridades? Y, mientras tanto, uno o dos o más muchachos siguen matándose a toda velocidad a diario en las calles tapatías.
Puesto que la ley en México es opcional y la cumple quien quiere, en gran medida el uso de una motocicleta es sinónimo de impunidad. Claro: no voy a generalizar. Desde que supe que un buen amigo, pediatra respetable y estupenda persona, tiene la afición de andar en una moto tamaño Llorarás (y es divertido imaginarlo, porque es más bien chaparrón), estoy al tanto de que no todos los motociclistas son imbéciles, imprudentes, dementes, agresivos, atrabancados, alebrestados, desentendidos de toda forma de convivencia armónica, salvajes o meramente primitivos, patanes en suma. Y puercos. También están, desde luego, los miles de trabajadores, incluidos repartidores, conscientes y observantes del Reglamento de Tránsito, al tanto de que el solo hecho de empuñar el manubrio equivale a jugarse la vida, y que además de batallar entre el trafical, el solazo y un sinfín de dificultades, tienen la responsabilidad de cuidar la chamba y cuidar el vehículo con que la realizan.
Pero ¿qué hay con las hordas que se organizan para tomar las calles en sus estampidas desquiciadas, sin autoridad alguna que les haga frente? (Qué estoy diciendo: si la autoridad se desentiende es porque no tiene para qué desgastarse, y qué habría de ganar de hacerlo). Cientos de motos en caravanas asesinas que, a la hora que se les antoja, se adueñan de la ciudad. O una sola moto, tan sólo una, que acelera y retumba a propósito y porque puede, reventando con su ruidajal infame cualquier esperanza de sosiego. (Desde hace años, frente a la casa se puso un bar de bikers. Ya no tanto, pero al principio había que aguantar a los beodos que al llegar y largarse en sus máquinas monstruosas y grotescas se gozaban ensordeciendo al vecindario. El infierno existe y es eso).
Siempre que veo a un payaso o a un estúpido serpenteando entre el tráfico, no puedo evitar recordar, lo siento, aquel momento de la película ¡A toda máquina! (Ismael Rodríguez, 1951) cuando, en el punto culminante del show acrobático, los personajes de Pedro Infante y Luis Aguilar enfilan sus motos al mismo tiempo para atravesar una hoguera —un número que, desde luego, sale pésimamente mal—. Un compañero, ya harto de sus audacias, nomás atina a decir: «¡Que se maten!». Y bueno, no, yo no quiero que se mate nadie más. Pero sí que alguien pare esta locura, maldita sea.
J. I. Carranza
Mural, 6 de abril de 2025.