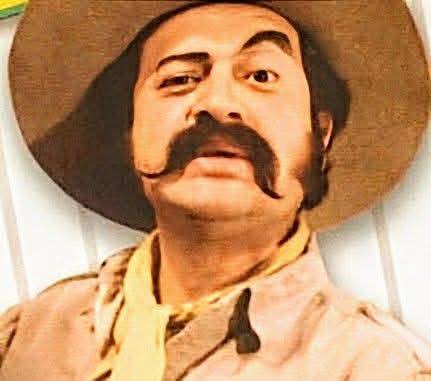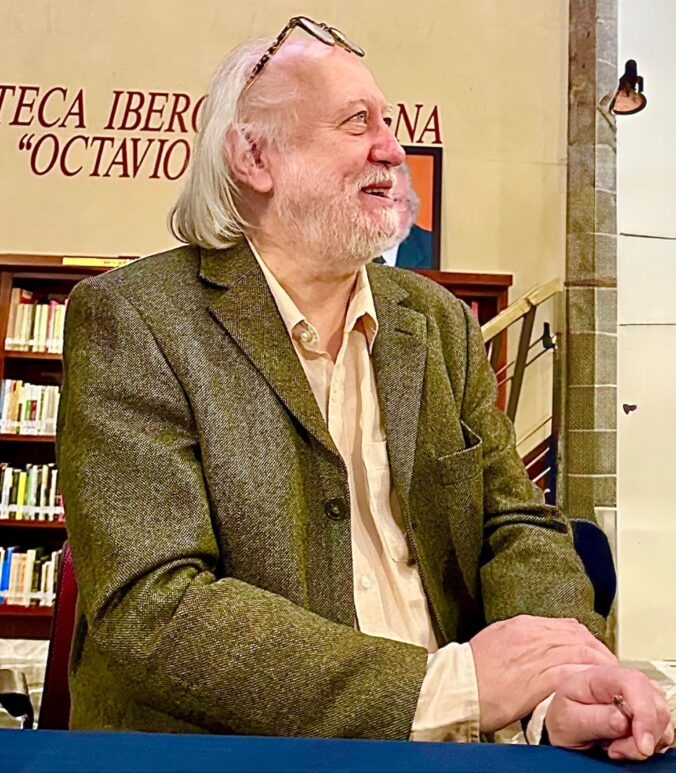Discretos, por no decir insignificantes —por no decir superfluos, por no decir innecesarios e inservibles—, los retoques que están haciéndose en algunos puntos de la ciudad tienen, evidentemente, fines escenográficos, pues con ellos se busca, ante todo, que esos puntos luzcan para las cámaras televisivas que transmitirán desde Guadalajara durante el Mundial. Se trata de espacios en los que se pretenderá mostrar las supuestas bellezas y alegrías de la ciudad, el imaginario optimismo que bulle entre sus habitantes, las fantasiosas pujanza y prosperidad sobre las que nos impulsamos hacia un futuro brillante y sin perder de vista nuestro pasado esplendoroso, todo escurriendo orgullo y excepcionalidad histórica. Desde la Plaza Tapatía, el Trocadero, la Plaza de la Liberación o la Minerva, los drones mostrarán al universo encuadres perfectos de la arquitectura impoluta y resplandecientemente iluminada, estallarán los cielos tapatíos con toneladas de fuegos artificiales, y los ríos de tequila y el atronar de mariachis inundarán y retumbarán en el planeta antes, durante y después (pero no mucho después) de los cuatro partidos que aquí se jugarán.
Pero son discretos esos arreglos, decíamos: se limitan a remozar un poco, limpiar, resanar; cuando mucho, se atreven a introducir algunos cambios en las dinámicas del tránsito de peatones y vehículos (nada drástico), y traen consigo ciertas mejoras que de todas formas tendrían que hacerse tarde o temprano: cambio del mobiliario urbano, instalación de luminarias, etcétera. Tal mesura se debe, probablemente, al hecho de que cuatro partidos no fueron suficiente pretexto como para proponerse ninguna obra demasiado audaz ni tremebundamente imponente, nada que en verdad dejara con la boca abierta al mundo, y es así que Guadalajara no tendrá, en realidad, ninguna huella decisiva, perdurable y significativa para su historia futura a raíz de lo que ocurrirá en junio aquí. Sí, desde luego: con su hiperbárica enjundia característica, el gobernador Lemus se regodea al anunciar lo dichosos que seremos gracias a la multiplicación de carriles en un tramo de la carretera a Chapala —incluido el camión que no pudo ser tren—, y con evidente satisfacción de sí mismo da pasitos danzarines por la peatonalización de la calle Degollado frente al teatro ídem, felicitándonos de que ya podrán correr ahí los niños sin que los atropellen. Pero, en el primer caso, esos carriles extra pronto estarán saturados por los miles de coches que vamos a meter en ellos, y así esa obra demostrará lo inútil que fue, y si la ampliación de la plaza frente al teatro es tan loable, ¿por qué no se animaron a volver peatonal todo el centro?
(Dice mucho acerca de las prioridades de nuestros gobernantes, de sus intereses inmediatos y de su desdén por las auténticas necesidades urgentes de la población, el hecho de que llevemos ya un buen rato sin que hablen de López Mateos. El asunto, que marcó en buena medida la agenda pública durante la segunda mitad de 2025, misteriosamente ha quedado silenciado o a propósito desatendido sin que parezca haber más razón que los inconvenientes que ocasionaría para la imagen de la ciudad en tiempos mundialistas. Como si por arte de magia fueran a desaparecer los problemas cotidianos que a diario sufren los cientos de miles de tapatíos obligados a usar esa vía y sus alrededores. O, más bien, como si hubiera la consigna —acaso desde Casa Jalisco— de que nadie le mueva de aquí a julio, al menos. Y lo que asombra es que también parezcan apaciguadas las voces críticas y que se deje a Lemus y a los alcaldes involucrados hacerse impunemente patos sin avanzar en ninguna solución).
Cuatro partidos chirles, entonces, no son justificación para gastar más de lo indispensable, fuera de esas obritas decorativas. Nada de qué extrañarse, en una ciudad en la que la obra pública realmente necesaria se posterga hasta que es inevitable, y entonces se hace pero sólo parcialmente y como remiendo o parche exigido por la urgencia (remember el socavón de julio de 2024, cuando el Arroyo Seco mostró no estarlo tanto, uno de muchísimos ejemplos de la ciudad que se hunde, se rompe, se cae o revienta por esa pésima costumbre que tenemos de no darle mantenimiento). Entre las inundaciones y los incendios forestales, el deplorable transporte público (por más que Lemus lo encuentre naranjamente rentable con su tarjetita famosa), el agua que llega lodosa a las casas (cuando llega), las roturas imparables de las calles con la proliferación de socavones y baches, el abandono del patrimonio arquitectónico y la erección de incesantes torres vacías, amén de la inseguridad imparable y la desatención a los más desamparados (la población impresionante de personas en situación de calle, de la que nadie quiere ocuparse), la Guadalajara por presumir en el Mundial estará sólo en esos pedacitos que medio se arreglaron, y nada más.
En todo caso, para algo servirán esos arreglos: como vi que alguien sugería en alguna red, por lo menos las facilidades peatonales en la Minerva permitirán que crucen sin tanto peligro las personas que vayan a pegar ahí las fichas de búsqueda de sus seres queridos. Pues no se olvide que en Guadalajara somos campeones en desapariciones: a ver si eso también sale en las transmisiones del Mundial.
J. I. Carranza
Mural, 18 de enero de 2026.