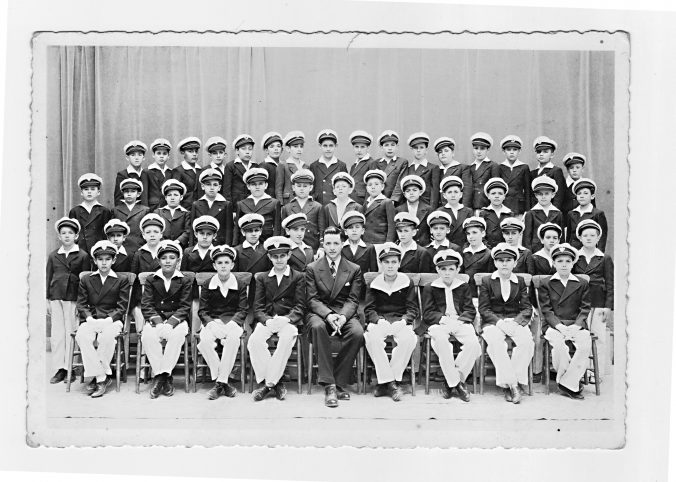I
Desde que empecé a leer a Jorge Ibargüengoitia, a principios de los noventa, he deplorado su muerte prematura y he venido imaginando qué podría haber escrito durante los últimos cuarenta años, desde el avionazo en Madrid. Varias veces he releído sus novelas y sus cuentos y sus artículos periodísticos y sus obras de teatro, las escasas entrevistas que dio, muchos de los muchos libros que se han publicado en torno a él, sobre el mundo al que dio forma (la geografía que comprende los estados de Plan de Abajo y Mezcala, las ciudades de Cuévano, Múerdago, Pedrones, etcétera), su vida y sus relaciones con numerosos actores de la cultura, la cuantiosa iconografía que lo muestra en diversas edades y compañías, y a menudo me he descubierto pensando cómo juzgaría los sucesivos presentes que hemos ido atravesando como mexicanos. Además de todo esto, que ha sido solamente por gusto y por la felicidad que da conocer mejor aquello que admiramos, también me dio por estudiarlo en serio, desde los terrenos de la filosofía moral, para mi tesis de maestría, y eso me condujo a ir encontrándome todo el tiempo un montón de informaciones que, por lo visto, no han dejado de producirse a lo largo de mucho tiempo: da la impresión de que Ibargüengoitia es un muy tentador y fructífero objeto de interés para la investigación académica —cosa que sin duda a él lo habría aburrido enormemente—. De manera que me han sobrado razones para tenerlo muy presente, y a pesar de toda esta larga familiaridad no son infrecuentes los descubrimientos inesperados en torno a él. Hace poco, por ejemplo, me enteré de que su segundo nombre era Blas.
Ya antes de la pandemia, creo recordar (es buen referente para ubicarnos y saber qué pasó antes y qué después, sobre todo cuando los años van acumulándose y uno tiende a confundir pasado y presente… ¿y qué habría escrito Ibargüengoitia acerca de la pandemia, por cierto?), empecé a tener la impresión de que los lectores del guanajuatense estábamos en vías de extinción. A ver si me explico. Aunque han seguido publicándose sus libros y es común que circulen mucho mejor que los de otros autores condenados al ostracismo por las veleidosas fuerzas del mercado editorial (o por la ignorancia o el capricho o la tontería de editores incapaces de olfatear lo rentable que sería mantener vigentes determinados títulos: yo no sé, por ejemplo, por qué no se reeditan las novelas de juventud de Salvador Elizondo), sospecho que ello no significa necesariamente que sigan leyéndose y, sobre todo, entendiéndose como cabría esperar. Digo que fue antes de la pandemia porque, en el curso que estaba dando cuando nos mandaron a encerrarnos, mis alumnos acababan de leer el cuento «La vela perpetua», y fue tan deprimente descubrir que a nadie le pareció gracioso que al semestre siguiente preferí no volver a arriesgarme y quité esa lectura del programa. (He seguido evangelizando, en la medida de lo posible, pero también he debido aceptar que los tiempos cambian, las sensibilidades también, y que los motivos de risa que han podido funcionar en una época pueden ir desfigurándose o desvaneciéndose).
Hace algo más de un año, en una charla pública que sostuve con el novelista Juan Pablo Villalobos, éste aseguraba que Ibargüengoitia ha envejecido mal. Que, conforme pasa el tiempo, se advierte cómo su visión del mundo está plagada de prejuicios e ideas anacrónicas. Y en un ensayo incluido en su libro más reciente, Atlas de [otro] México, el crítico Rafael Lemus es implacable con el autor de Estas ruinas que ves, resaltando los que a su juicio son defectos que desde el principio estuvieron ahí, sólo que no nos habíamos dado cuenta: misógino, clasista, racista, homofóbico, acrítico y por tanto complaciente con el poder, etcétera (estoy refiriendo apresuradamente la condena de Lemus, no he tenido ánimos para volver a leer su ensayo que me resultó todavía más deprimente que la cara de pasmo de mis alumnos). Sería cosa de pormenorizar mejor mis razones, pero por lo pronto tendría que decir que estas formas de leer a un autor muerto hace cuatro décadas parecen pedir un imposible: que la literatura prevea cómo habrán de ir reconfigurándose las susceptibilidades de una sociedad conforme pase el tiempo y se truequen por otras las moralidades vigentes cuando el muerto todavía no estaba muerto.
Sin embargo, lo cierto es que la comprensión de la obra de Ibargüengoitia está en gran medida sujeta al reconocimiento del México en que fue surgiendo. Y, si se carece de ese reconocimiento (por ejemplo en el caso de los más jóvenes, que difícilmente podrán representarse lo que significaba vivir en el tiempo del más recio PRI), la sorna desplegada por el autor no puede funcionar del todo. Lo he pensado ahora que he estado viendo la formidable serie de Luis Estrada basada en Las muertas, la novela que Ibargüengoitia publicó en 1977 a partir del caso de Las Poquianchis. Me ha dejado con la boca abierta, y creo que Estrada entiende muy profundamente lo que se proponía el novelista, a cuyo espíritu es puntualmente fiel y de tal forma que logra a su vez una obra admirable y memorable. Pero ¿estará entendiéndose cabalmente todo lo que significa? ¿Y lo que tendría que significar para nuestra comprensión de este presente que habitamos?
Habrá que seguir evangelizando.
II
Mis impresiones acerca de la obra de Estrada son las de un cinéfilo silvestre, desprovisto de razones técnicas para decir qué está bien y qué mal. Así que sólo me limito a aventurar que el director entendió muy bien al novelista, y que consigue así una obra propia notable y leal con la original. Además, como se confirma en los créditos finales del último episodio, la serie quiere ser un homenaje al guanajuatense, y no habría podido serlo sin el claro respeto que rige la adaptación de principio a fin. El único pero que yo tengo —confío en no espoilear— es con el papel del reportero de Alarma! que interpreta Tenoch Huerta cuando el juicio a las Baladro ya está en su apogeo. Ese personaje no existe en la novela, donde sólo se menciona que Concepción de Ruiz (el pueblo donde están presas las asesinas) “se llenó de periodistas, fotógrafos y curiosos”, y luego que “Los periodistas y el público hubieran querido encontrar más cadáveres”. Entiendo que Estrada quiso hacer énfasis en el papel de la prensa amarillista en la conmoción provocada por los crímenes de Las Poquianchis —la razón principal para que Ibargüengoitia se interesara en el caso—; pero también me huele a que la productora metió su cuchara para colar a Huerta a como diera lugar… y ¡válgame, qué pésimo actor es! Pero bueno: será que hacía falta una estrella remotamente hollywoodense… Por lo demás, el reparto es sensacional, empezando por la fabulosa Arcelia Ramírez y el modo en que encarna a Arcángela Baladro, la madrota desalmada, avara y miserable: afeada, engrosada y percudida, con una dicción que supura rabia y desprecio, hasta en el caminado se ve que Ramírez supo cómo hacer verosímil su caracterización, bamboleándose con las patas hacia afuera y la cintura pandeada: magnífica. Y Paulina Gaitán, quien da vida a Serafina Baladro, no se queda atrás: difícilmente alguien habría pronunciado mejor el parlamento con el que Ibargüengoitia la hizo defenderse de los reproches de su hermana: «—¿Qué culpa tengo de haber nacido apasionada?». Los escenarios, el vestuario, la música, la iluminación, las actuaciones (salvo la de Tenoch)… todo funciona de modo inmejorable. Un amigo, crítico de cine, me decía que los coches parecen salidos de un museo, que todo está como demasiado cuidadito; pero yo pensé que Ibargüengoitia fue también dramaturgo, y que sus novelas bien ameritan una puesta en escena en la que se preserve una cierta artificialidad teatral. En fin, me parece que Estrada, al tiempo que se propone ser muy literal, también aprovecha la libertad creadora que el mismo Ibargüengoitia otorga a los lectores de su novela, cuya materia prima son, sí, los hechos reales (los crímenes y el proceso de Las Poquianchis), pero procesados por la imaginación del autor: «Es posible imaginarlos…», es la primera frase de Las muertas.
Ahora bien: sostengo que esta serie importa, así como la novela sigue importando, no sólo como las creaciones artísticas admirables que son, sino en razón de que pueden promover una reflexión acerca de la descomposición social que ha anegado a México en el último medio siglo. Lo digo por esto: en 1964, cuando se descubrieron los crímenes de las hermanas González Valenzuela, el país experimentó una conmoción que, si bien fue alentada por la prensa ávida de sangre, se justificaba por lo excepcional de los hechos: la serie de asesinatos y otros muchos delitos cometidos por las madrotas y sus cómplices directos, y en los que estaban coludidos numerosos personajes de la vida pública de entonces: políticos, jueces, abogados, militares, empresarios y hasta el cura que les bendecía los burdeles. Trece años más tarde, cuando Ibargüengoitia concluyó su novela, afirmó acerca de ella: «Es una historia que, a fin de cuentas, lo que capta es la corrupción de un sistema». Y en otra entrevista declaró poco después: «El tema me interesó casi por repulsión: la historia era horrible, la reacción de la gente era estúpida, lo que dijeron los periódicos era sublime de tan idiota. Todo esto, que me producía una repulsión verdaderamente muy fuerte, me pareció muy mexicano. Pero la historia me atrajo como a uno lo atrae una operación o un perro muerto: algo horrible».
Es muy asombroso, en la experiencia de lectura de la novela, descubrir que uno está carcajeándose de eso horrible. Lo que se narra es atroz, lo que hay detrás es la maldad pura o la estupidez inconmensurable de personajes moralmente atrofiados, incapaces de reconocer la naturaleza depravada de lo que hacen. Y, sin embargo, Ibargüengoitia centra la atención en la profunda ridiculez que tiene todo eso, acaso porque solamente así es posible que nuestra inteligencia lo tramite. Al margen de eso, el hecho es que una obra así sólo existió gracias a que la sociedad de entonces pudo encontrar escandaloso que seis u ocho mujeres hubieran sido asesinadas. En el México de hoy se mata al menos a diez mujeres al día. ¿Qué nos pasó, cómo fuimos volviéndonos incapaces de aquella consternación?
Las muertas (la novela y la serie) brinda algunas pistas que no vamos a encontrar en ningún otro lugar.
J. I. Carranza
Mural, 14 y 28 de septiembre de 2025.